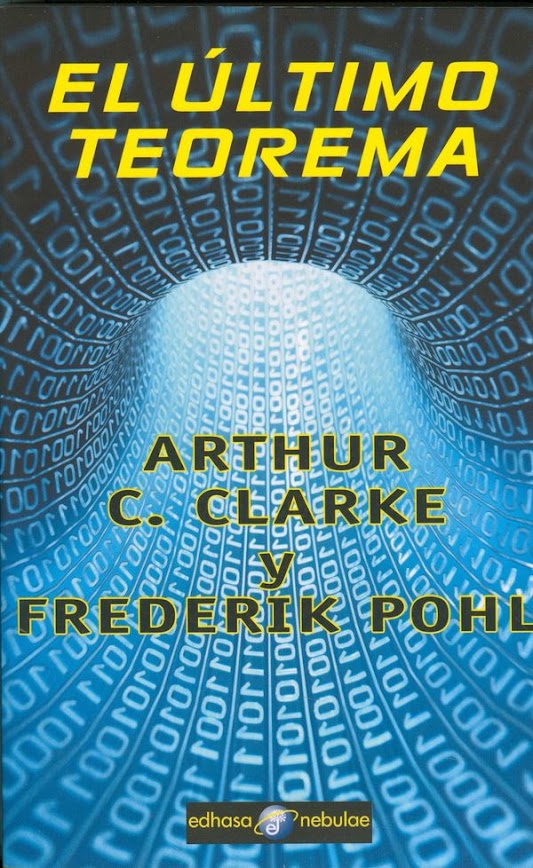El corcel es una novela a la contra. De los tiempos que vivimos, cuando cualquier texto de cf de más de 50 páginas destinado a tener éxito debe rendir pleitesía a la albaliñería de mundos, y del año en que se publicó originalmente; un 2002 en el que la ciencia ficción sostenida sobre la parábola llevaba décadas en retroceso. Su composición alegórica y juvenil parece más propia de los años 50 o los 60. Dicha construcción acarrea sus peajes: más allá del sabor añejo, la suspensión de incredulidad se mantiene en un equilibrio precario supeditada a nuestra capacidad de asumir el envite. Carol Emshwiller apuesta por un argumento dominado por la maduración de su protagonista que amenaza con encallar la lectura si la frustración de las aspiraciones de la niñez, una lenta apertura de mirada a la complejidad del mundo, una ambientación atrasada que ralla en lo pastoral, no conectan con nosotros.
El corcel es una novela a la contra. De los tiempos que vivimos, cuando cualquier texto de cf de más de 50 páginas destinado a tener éxito debe rendir pleitesía a la albaliñería de mundos, y del año en que se publicó originalmente; un 2002 en el que la ciencia ficción sostenida sobre la parábola llevaba décadas en retroceso. Su composición alegórica y juvenil parece más propia de los años 50 o los 60. Dicha construcción acarrea sus peajes: más allá del sabor añejo, la suspensión de incredulidad se mantiene en un equilibrio precario supeditada a nuestra capacidad de asumir el envite. Carol Emshwiller apuesta por un argumento dominado por la maduración de su protagonista que amenaza con encallar la lectura si la frustración de las aspiraciones de la niñez, una lenta apertura de mirada a la complejidad del mundo, una ambientación atrasada que ralla en lo pastoral, no conectan con nosotros.
Los chillones son unos alienígenas que se hicieron con el control de nuestro planeta hace siglos. Viendo el modo de vida que mantienen, parece del todo increíble: recuerdan a los nobles de la Inglaterra Georgiana, con una tecnología no demasiado superior a la nuestra más allá de un viaje interestelar que, en el escenario visto en El corcel, se antoja imposible. Tras transformar la vida de la Tierra, conservan los restos de la humanidad como si fueran sus vehículos personales; con unas extremidades inferiores infradesarrolladas que les impiden desplazarse largas distancias, se sirven de nuestros descendientes a modo de monturas. Su grado de selección ha sido tal que existen diversas razas (Seattle, Tennessee), cada una con sus puntos fuertes (velocidad, resistencia, fuerza) y débiles, diferentes grados de pureza… Hay comunidades “libres” que participan de una vida tribal en lugares alejados de las ciudades, pero los humanos de bien sirven a sus amos, supeditados a sus necesidades y a su función.