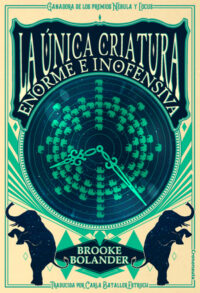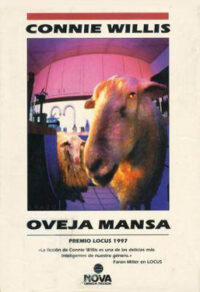 Ciertos libros se me atragantan y termino enemistado, con ellos y sus autores. En C hay muestras de ello (¡hola, Kim Stanley Robinson!), y algo así me sucedió con Connie Willis y Por no mencionar al perro. Después de disfrutar de varios cuentos, las dos novelas cortas incluidas en Remake y sufrir (en el mejor sentido de la palabra) con El día del juicio final, tropecé con el premio Hugo de 1999; una comedia muy alargada que abandoné antes de terminar. Así, otros libros suyos se quedaron en la estantería y… hasta hoy. Mi deuda más evidente con Willis era Oveja mansa. Sobre todo porque cerraba la lista de mejores novelas de ciencia ficción realizada por un grupo de críticos capitaneado por Julián Díez para La Factoría de Ideas. Supongo que veinte años más tarde ya estaba maduro para deshacerme de estas líneas rojas y apreciarla. Además Willis pone de su parte con una extensión muy ajustada a su contenido para urdir una comedia alocada a la mayor gloria de clásicos del cine como Sucedió una noche, Primera plana o La fiera de mi niña.
Ciertos libros se me atragantan y termino enemistado, con ellos y sus autores. En C hay muestras de ello (¡hola, Kim Stanley Robinson!), y algo así me sucedió con Connie Willis y Por no mencionar al perro. Después de disfrutar de varios cuentos, las dos novelas cortas incluidas en Remake y sufrir (en el mejor sentido de la palabra) con El día del juicio final, tropecé con el premio Hugo de 1999; una comedia muy alargada que abandoné antes de terminar. Así, otros libros suyos se quedaron en la estantería y… hasta hoy. Mi deuda más evidente con Willis era Oveja mansa. Sobre todo porque cerraba la lista de mejores novelas de ciencia ficción realizada por un grupo de críticos capitaneado por Julián Díez para La Factoría de Ideas. Supongo que veinte años más tarde ya estaba maduro para deshacerme de estas líneas rojas y apreciarla. Además Willis pone de su parte con una extensión muy ajustada a su contenido para urdir una comedia alocada a la mayor gloria de clásicos del cine como Sucedió una noche, Primera plana o La fiera de mi niña.
Oveja mansa se centra en una serie de ideas alineadas con su argumento y su estructura: concretamente la investigación en entornos dependientes de la financiación privada en dos campos a priori sin conexión: las modas, sus posibles orígenes y cómo gobiernan nuestras vidas; y la teoría del caos. Ambos ejes se convierten en parte fundamental del propio relato, algo particularmente visible en el último ámbito. Toda la trama se construye como un caso práctico de la teoría del caos. Willis convierte las relaciones humanas y sus consecuencias en un atractor narrativo; uno de los escasos ejemplos que tenemos de ciencia convertida en algo más que un elemento del argumento. Además hay una parte especulativa sobre las modas que postulan Oveja mansa como una novela de ciencia ficción.