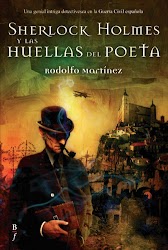Creo que no sería exagerar mucho hablar de Sherlock Holmes como del personaje de ficción más influyente de la literatura universal. Sólo hay que echar un vistazo a sus incontables apariciones en todos los medios posibles, desde las letras a la imagen, pasando por la voz de los seriales radiofónicos. Y su vitalidad está lejos de apagarse, como demuestra la proliferación de pastiches e imitaciones con la que se ha bombardeado últimamente al aficionado holmesiano. El último ejemplo, desafortunado por cierto, es el intento del creador de El alienista, Caleb Carr, de intercalar un pastiche más en el canon del personaje con El caso del secretario italiano, aparecido en nuestro país no hará más de dos semanas y al que se le nota demasiado su condición de relato ampliado a novela.
Quizá la principal característica diferenciadora de los pastiches con respecto al canon es que en los primeros los autores utilizan la perspectiva que les da escribir muchos años después de que la época victoriana diera sus últimos estertores para hacer interactuar a Holmes con multitud de personajes que ahora son históricos, desde Marx hasta Freud, pasando por Wittgenstein o Jack el Destripador. Asimismo, este afán por el crossover se manifiesta en la insistencia de los autores por cruzar los pasos de Holmes con los de otros iconos de la novela popular, como, por ejemplo, Fu—Manchú o Drácula. Rizando el rizo, algunos se han atrevido a hacerle chocar con su mismísimo padre literario, sir Arthur Conan Doyle –protagonista en solitario, además, de dos interesantes novelas de Mark Frost–. Como puede verse, poco de original puede depararnos ya el terreno del pastiche. Lo que ahora hemos de pedirles a los que se atrevan a adentrarse en sus procelosas aguas es, pues, tramas sólidas e interesantes que respeten lo más posible la personalidad e idiosincrasia del detective y el doctor.