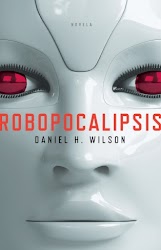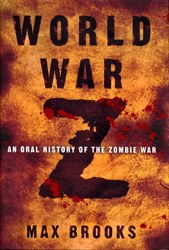El reciente Pulitzer a Colson Whitehead por El ferrocarril subterráneo se ha traducido en la recuperación de dos obras ya publicadas y hasta hace unas semanas fuera de catálogo: su personal guía sobre la Gran Manzana, El coloso de Nueva York, y esta Zona Uno. Una narración de temática zombie traducida en 2012 y reimpresa hace unas semanas por Destino. Como utilizar la etiqueta zombie estigmatiza casi al mismo nivel que decir que tocas el bajo en un grupo de agropop o escribes novelas post-románticas, al realizar las aclaraciones pertinentes sobre Zona uno se suele precisar que a) no parece un libro de muertos vivientes y b) lo importante es la parte literaria del texto. Se entienda lo que se entienda por esto. En ocasiones también se alude a c) lo mortalmente aburrida que resulta y d) la falta de carisma de sus personajes. Así, entrando por la directa.
A las pocas páginas ya es evidente cómo Zona uno se aleja de los patrones más trillados en los relatos de muertos vivientes. No en lo que suele resultar mejor recibido: el escenario. Whitehead se mantiene fiel al canon en su criatura, la imaginería y el resto de recursos argumentales: te muerden y después de la muerte te aguarda un regreso a la vida; los personajes se desempeñan entre los vestigios de la sociedad desaparecida; hay un atisbo de reconstrucción… Lo radical de su propuesta surge de su libro de estilo, en las antípodas a los grandes éxitos Z tanto en ventas nacionales (los inconsistentes Apocalipsis Z o Los caminantes) como foráneos (Guerra Mundial Z). Su mirada y, sobre todo, la manera de estructurar y contar su narración participan de estándares ajenos a la épica del superviviente o el giro en la trama. Mientras, cultiva un discurso concienzudo obsesionado con retratar el paisaje interior, la nueva sociedad tras el desastre y los vínculos de ambos con sus existencias anteriores.