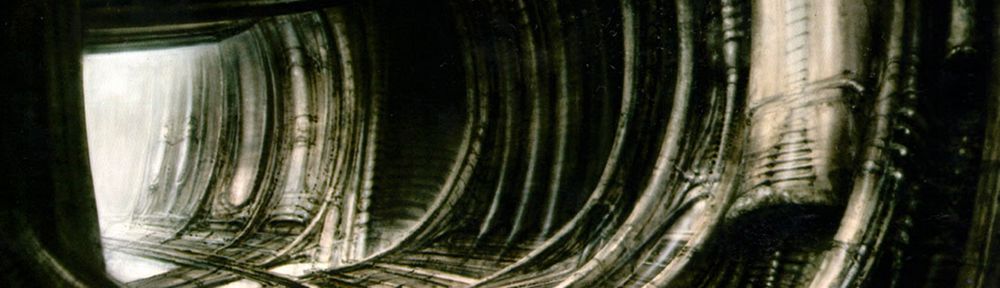“En esta época de locos nos faltaban los idiotas del horror”, cantaba Battiato allá por 1981. Eran años de depresión económica y terrorismo rampante en media Europa, por lo que sí, cabía preguntarse qué clase de locura afectaba a quienes aún les quedaban ganas de crear o consumir ficción de horror. ¿O por el contrario se trataba de un impulso natural, una forma de catarsis, una estrategia de nuestra psique para hacer más soportables aquellos miedos reales?
Dice la leyenda que el auge del género de terror coincide habitualmente con momentos de profunda crisis social: el cine de la Universal en los años treinta, exorcistas y tiburones en los setenta, etc. Yo miro la lista completa de películas más taquilleras del género y la premisa no me acaba de cuadrar. Las excepciones son tan numerosas que hay que esforzarse de verdad para probar dicha correlación.
Además, yo no comparto demasiado esta teoría del horror como alivio por comparación, que más de una vez he discutido con mi amigo David Jasso y que queda perfectamente expresada en palabras de Ignacio Ramonet:
La película de miedo, con sus monstruos inhumanos, logra […] que la miseria resulte casi tolerable, soportable […]. El cine de terror canalizará la angustia y el extravío, procuará situarlos, dejar que estallen en alaridos de terror, para luego dominarlos gracias al inevitable happy end y a la comparación con la realidad que, aunque difícil, nunca resultará tan terrorífica como el nivel imaginario de esas películas filmadas.
Ignacio Ramonet, La golosina visual
La alusión al happy end me sugiere una clave: tal vez deberíamos distinguir aquí entre los términos de terror y horror. Tal como yo los entiendo, el primero se refiere a amenazas más o menos concretas y racionales a las que cabe vencer o de las que se puede escapar. El horror, sin embargo, apunta a un vértigo mucho más profundo e irracional y del que en definitiva no podemos escapar. Por eso los protagonistas de relato de horror genuino terminan inevitablemente locos o suicidados; una vez hemos conocido la terrible verdad, no cabe happy end. Una buena novela de horror, de hecho, debería ser capaz de seguir contaminando la mente y la vida del lector después de pasar la última página.