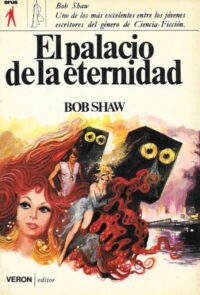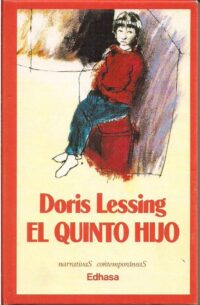And your Aryan eye, bright blue.
Panzer-man, panzer-man, O you.
Not a God but a Swastika.Sylvia Plath

Cuesta de creer lo que consigue Stephen King en Verano de corrupción. Leí la novela años, muchos años después de ver la película de Bryan Singer, con Ian Mckellan haciendo de viejo y Brad Renfro de crío, y aún recordaba los detalles de esta historia de fascinación por el mal. Se da una paradoja, aquí; una, de hecho, que tiene menos de paradoja que de explicación real de cómo funcionan estas fatales atracciones: que te fascine el mal es una cosa y otra que la fascinación por el mal te acerque al mal y te funda en él, diluyéndote sin que puedas hacer nada. Te dejas encantar por el mal como si ver la serpiente ondulando frente a las manos del hipnotizador te convirtiese, al poco tiempo, también a ti en una forma que resigue los movimientos sinuosos del hipnotizador.
Por lo que recordaba de la película pensaba que se mantendría, al menos al principio, el suspense de saber qué le ocurre al crío, por qué mutaciones pasa su cerebro hasta su entusiasta entrega al mal, pero no ocurre nada de esto. King afila su mirada y ya desde las primeras páginas vemos que el crío, fuera de plano, por así decir, ha descubierto la identidad del nazi –es decir, sabe que el apacible, entrañable viejo de la casa desvencijada de al lado es, en realidad, un criminal de guerra nazi bien conocido y buscado–, y lo que quiere el chaval no tiene nada que ver ni con la justicia ni con la reparación de las víctimas ni con nada que tenga que ver con la bondad o la memoria. Lo que quiere es oír las historias que almacena en su memoria el viejo torturador de los campos de exterminio. Ese es el morbo que motiva al chico. Lo que brilla en sus ojos es el ansia de saber más, y recibir el don del testimonio en primera persona y acercarse todo lo posible a los alaridos, al frío y al hambre de las torturas en el campo.
Cuando empieza a frecuentarlo, es el crío el que domina la situación. Él extorsiona, chantajea y coacciona al viejo nazi que sobrevive entretejido en la vida americana con el respetable aspecto de inocente carcamal (vamos a decir). Vemos a pequeña escala, a una escala del día a día, los mecanismos del totalitarismo y la dominación: el crío es al viejo lo que el nazismo fue a Europa, y de ahí que nuestras empatías se dirijan al viejo. Y King, que es un maestro, hace que empatices con el viejo nazi y odies al crío. Algo que, cuando te das cuenta, es bastante perverso.