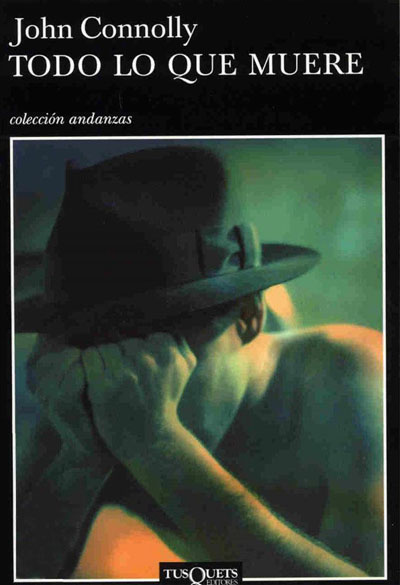 El detective Charlie “Bird” Parker ha abandonado el departamento de policía de Nueva York tras la muerte de su mujer y su hija a manos de un asesino en serie: El Viajero. Alcohólico en fase de secano, sus antiguos compañeros lo tienen por un jugador solitario de alguna manera responsable de la muerte de su familia. Él arrastra ese bagaje como un náufrago amarrado a un lastre y está en un imposible proceso reconstrucción interior durante el cual realiza pequeños “trabajitos”. Después de sobrevivir a uno que termina con cadáveres de por medio, es contratado por una mujer para encontrar a la novia de su hijastro; un tipo relacionado con una familia mafiosa tras la cual andan la policía y el FBI. Ahí arranca una investigación con insospechadas ramificaciones que le terminará llevando a reencontrarse con el responsable de su purgatorio.
El detective Charlie “Bird” Parker ha abandonado el departamento de policía de Nueva York tras la muerte de su mujer y su hija a manos de un asesino en serie: El Viajero. Alcohólico en fase de secano, sus antiguos compañeros lo tienen por un jugador solitario de alguna manera responsable de la muerte de su familia. Él arrastra ese bagaje como un náufrago amarrado a un lastre y está en un imposible proceso reconstrucción interior durante el cual realiza pequeños “trabajitos”. Después de sobrevivir a uno que termina con cadáveres de por medio, es contratado por una mujer para encontrar a la novia de su hijastro; un tipo relacionado con una familia mafiosa tras la cual andan la policía y el FBI. Ahí arranca una investigación con insospechadas ramificaciones que le terminará llevando a reencontrarse con el responsable de su purgatorio.
Al inicio de Todo lo que muere, John Connolly entremezcla el “presente” de Parker con una serie de escenas donde se recuerda el asesinato de su familia: el descubrimiento de los cadáveres, el informe del forense o el interrogatorio al que fue sometido. Un encadenamiento que sirve de excelente presentación tanto del personaje como de su gran conflicto interno. Después llega un remanso en la forma de una narración más convencional; la presentación de los personajes participantes en la trama criminal de la primera mitad de la novela y los lugares de los que han surgido o en los que han medrado, a través de los diversos encuentros de Parker, siguiendo una estructura muy marcada. Por fortuna, esa “automatización” del relato se desvanece cuando “Bird” abandona la ciudad y viaja hasta la Virginia rural para investigar la desaparición en el pueblo de origen de la desaparecida. La narración se vuelve más dinámica, los hechos se suceden a un ritmo creciente y se acumulan las revelaciones (y los cadáveres) hasta llegar el primer gran clímax. La resolución de ese primer caso y el engarce con el segundo, a desarrollar desde el ecuador hasta el final de Todo lo que muere.
