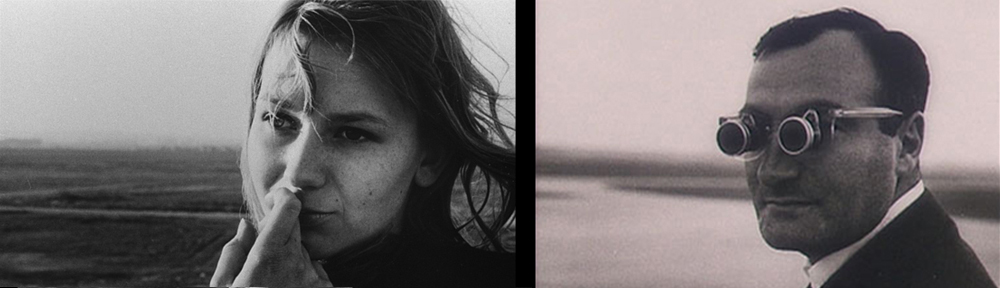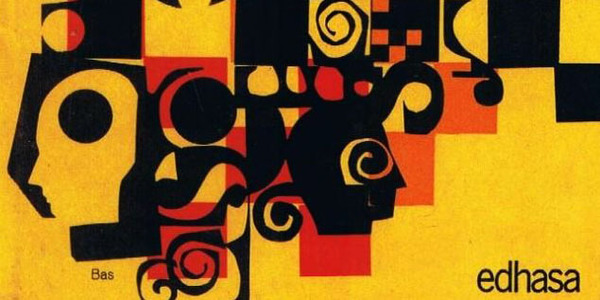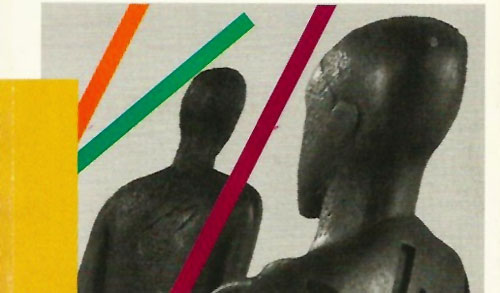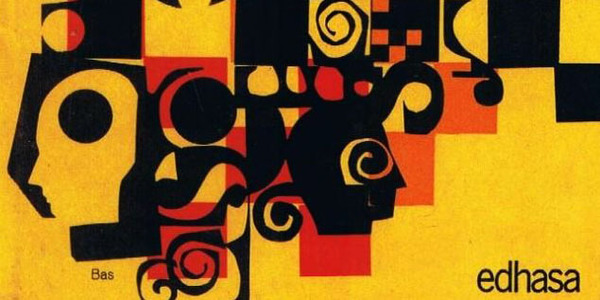
Hubo un tiempo, allá por el segundo lustro de los años sesenta, en que a sucesivos editores españoles se les ocurrió la estrafalaria idea de que los cuentos de ciencia ficción eran una cosa de gran prestigio que valía la pena publicar en tomos de tapa dura, como de leer ante una chimenea mientras se fuma en pipa y se agita un brandy en copa de balón (lamento la figura heteropatriarcal, usada en beneficio de la comprensión del contexto histórico). Sé que la idea parece absolutamente ridícula, pero a las pruebas me remito: lo hicieron editores de variada ralea y prestigio, a un precio elevado para la época. No tuve jamás la ocasión de preguntarle a ninguno de los implicados, y dado que hablamos de algo que pasó hace camino de sesenta años, creo que va a ser ya complicado salvo por güija. Confieso mi absoluta estupefacción acerca del fenómeno.
En ese momento, no había ninguna razón para una, digamos, dignificación del género. No había aparecido ningún fenómeno mediático (como 2001 poquito después) de prestigio. Las novelas seguían publicándose en formatos modestos, bordeando el bolsilibro, en traducciones infectas, en editoriales relativamente marginales, sin que ninguna hubiera conseguido aún dar una campanada en ventas o asomarse a los suplementos literarios. Ni siquiera Bruguera había empezado a dar cabida a la cf en formato bolsillo a escala popular, como haría inmediatamente después. Borges ya había dicho varias veces que le gustaba Bradbury, pero no estoy seguro de que Borges importara demasiado en España a esas alturas. No había revistas especializadas y las argentinas habían cerrado. Se hablaba en algunos ámbitos de la cf a causa de El retorno de los brujos, de Pauwels y Bergier, pero no parece un colchón suficiente para justificar el fenómeno si lo centramos en la edición más o menos de lujo.
En este contexto, la editorial Acervo, que llevaba publicando antologías policiacas desde 1959 podemos suponer que con algún éxito comercial, arrancó en 1963 con antologías de ciencia ficción, aunque bajo el dignificador título de «de anticipación». Otro rato me releo alguna: ya he explicado en varias ocasiones que estos veinte tomos blancos, primorosamente encuadernados y con sobrecubierta plastificada, gracias a su aspecto pulcro y esa denominación aséptica, se incorporaron a la biblioteca de mi colegio. Yo los leí dos veces de forma íntegra entre los doce y quince años, con las divertidas consecuencias ya conocidas de que accedí al género a través de Aldiss, Ballard y Dick en vez de con Louis G. Milk y Ralph Barby, como se me ha explicado repetidamente que hizo la gente normal. Dado su carácter formativo para mí, recuerdo bastante vivamente esos relatos. No sé si releerlos, aunque puede valer la pena. Por el rollo de hablar de Acervo y su posterior deriva hacia el nazismo, también. But I digress…
El caso es que aquella peregrina idea de coger la parte menos comercial de un género a todas luces maldito y venderla en el formato en que debían comprarla los lectores más elitistas debió funcionar por algún motivo que, francamente, escapa por completo a mi capacidad de análisis. Acervo reeditó algunas de esas antologías. Y otras editoriales se pusieron a imitar la idea sucesivamente con más o menos insistencia, incluyendo algún caso mítico como el de Labor. También se fijó en esa opción, con perspectivas más modestas, la reina de la cf en España: Edhasa. En 1967 llevaba 130 números largos de la colección Nebulae. Había publicado a Asimov, Heinlein, Clarke, Simak, Sturgeon, Anderson, Pohl… E incluso los jóvenes pujantes del momento, Aldiss, Ballard, Dick, Silverberg. Todos en modestas ediciones de tapa blanda. Con perspectiva, la colección debía andar en sus últimos estertores, porque no duró mucho más. Decidieron hacer una apuesta nueva, más cara, y usar la tapa dura para sacar antologías. De autores ingleses desconocidos.
Sigue leyendo →
 El terror y la ciencia ficción, como mínimo en cine, han hecho muy buenas migas. Alien, Terror en el espacio, La cosa, Scanners, Terminator, Horizonte final, Cube o The Faculty son unos pocos ejemplos de lo bien que ligan las idiosincrasias del terror y la ciencia ficción, de lo mucho que se llegan a nutrir la una de la otra hasta lograr esas obras híbridas que son lo que son, y algo más. Salvo excepciones, el idilio ha sido mucho más rico en cine que en literatura, y más estimulante, como decía en el texto anterior, que el del humor y la ciencia ficción. ¿Por qué más en cine que en literatura? A eso, la verdad, no tengo mucha respuesta.
El terror y la ciencia ficción, como mínimo en cine, han hecho muy buenas migas. Alien, Terror en el espacio, La cosa, Scanners, Terminator, Horizonte final, Cube o The Faculty son unos pocos ejemplos de lo bien que ligan las idiosincrasias del terror y la ciencia ficción, de lo mucho que se llegan a nutrir la una de la otra hasta lograr esas obras híbridas que son lo que son, y algo más. Salvo excepciones, el idilio ha sido mucho más rico en cine que en literatura, y más estimulante, como decía en el texto anterior, que el del humor y la ciencia ficción. ¿Por qué más en cine que en literatura? A eso, la verdad, no tengo mucha respuesta.