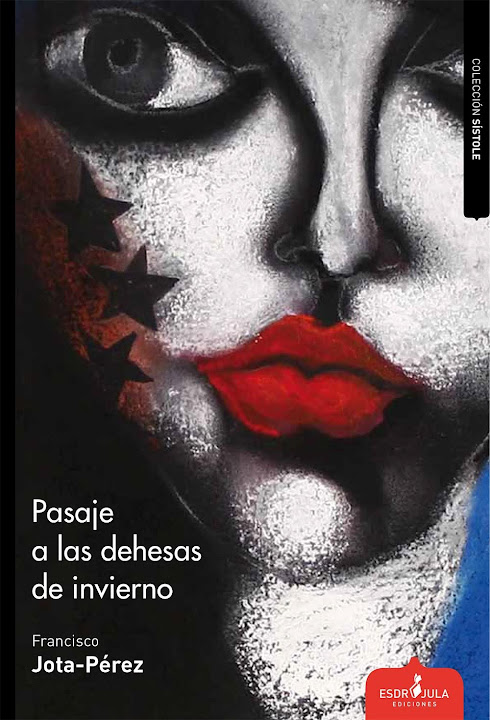Mi llegada a La saga de los Marx tuvo dos causas: por una parte, la concesión del Premio Miguel de Cervantes a su autor, Juan Goytisolo; por otra, la recomendación de Juan Francisco Ferré en un seminario al que asistí. Según Ferré, este es uno de los grandes libros del autor, novela clave en el salto a la modernidad de la literatura española.
Mi llegada a La saga de los Marx tuvo dos causas: por una parte, la concesión del Premio Miguel de Cervantes a su autor, Juan Goytisolo; por otra, la recomendación de Juan Francisco Ferré en un seminario al que asistí. Según Ferré, este es uno de los grandes libros del autor, novela clave en el salto a la modernidad de la literatura española.
Esta extraña obra muestra una sociedad en la que Marx y otros ideólogos y filósofos siguen vivos, testigos de la caída de la Unión Soviética y toda revolución comunista ante el auge del capitalismo. Sin ser parte activa de los sucesos actuales, son conocidos por los ciudadanos y sufren los reproches y las burlas de la sociedad y los medios de comunicación. Marx, Bakunin, Hess, Anselmo Lorenzo, Wilhelm Wolff, Sartre u Orwell tienen voz o un cameo por el libro.
La temporalidad y el ángulo narrativo varían a lo largo de su extensión; lo metaliterario se confabula con la ficción y la parodia para mostrar una perspectiva desengañada y con toques absurdos. Junto a esta realidad también se intercala la narración del mismo Goytisolo mientras trata de escribir la obra y busca el modo de vendérsela a unos editores incapaces de ver el porqué del empeño del autor o el modo de publicarla. Los saltos temporales e hilos narrativos se mezclan y llega el momento en el que son los mismos personajes quienes a veces visitan en persona al autor. A todo esto también se debe sumar la maquetación distinta, sin respetar la tabulación a principio de cada párrafo, con un uso caprichoso de las mayúsculas, y capítulos que son collages de noticias y reflexiones.