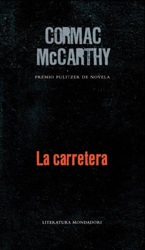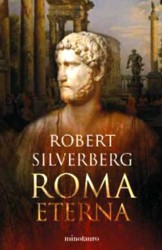Hay novelas que son un puñetazo en el estómago, novelas que te sacuden por dentro y te introducen en un mundo terrible donde no quieres estar, pero que al mismo tiempo te fascina, obligándote a seguir leyendo. A las pocas páginas, comienzas a advertir una extraña belleza en ese sombrío mundo que estás explorando, una belleza morbosa, retorcida, pero también extremada y paradójicamente pura. Poco después, ya eres incapaz de soltar el libro, aunque a veces te gustaría poder hacerlo. El norteamericano Cormac McCarthy es especialista en escribir esa clase de novelas, y La carretera es la última muestra de su talento.
Para muchos, la mayor demostración de genialidad sobreviene cuando con el menor número de elementos se obtienen los máximos resultados. Menos es más, dicen. Si esto es cierto, La carretera es una obra maestra –y si no es cierto, también–. De entrada, el argumento no puede ser más sencillo: una catástrofe ha destruido la superficie de la Tierra, o al menos gran parte de ella. El autor no especifica en ningún momento de qué clase de catástrofe se trata ni cuáles son sus causas, pero los indicios que salpican el texto –tierras calcinadas, nubes constantes, progresiva bajada de las temperaturas– dejan claro que se trata de una deflagración nuclear. En este escenario –una Tierra desierta y devastada– se mueven los dos protagonistas de la novela, un padre y un hijo cuyos nombre nunca llegamos a conocer. Ambos se dirigen hacia el sur huyendo del hambre y del frío; para ello, siguen el trazado de una carretera abrumadoramente solitaria. El padre empuja un carrito de supermercado con sus escasas pertenencias; el niño, de no más de diez años, le sigue mansamente. No conocemos nada de su pasado, salvo el suicidio de la madre, ocurrido poco después del holocausto. El resto del relato se limita a narrar la peregrinación de los protagonistas a través de un paisaje alucinado, y sus esporádicos encuentros con otros supervivientes, hasta su llegada al mítico Sur. Pero en ese mundo destruido han muerto todas las plantas y todos los animales, de modo que sólo quedan dos fuentes de alimentación: las cada vez más escasas conservas anteriores al holocausto… y los seres humanos.