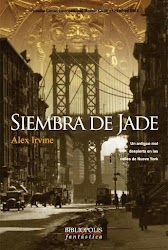Estamos en 1842. En las profundidades de la Cueva del Mamut, en Kentucky, Stephen Bishop, esclavo y guía de los turistas que visitan el complejo de cavernas, hace un sorprendente descubrimiento: una momia precolombina en perfecto estado de conservación. Pero esa momia es más de lo que parece. Riley Steen, un siniestro personaje, buhonero, médico, titiritero y poderoso mago, antiguo miembro de la conspiración de Aaron Burr, logra adquirirla del propietario de la cueva –el doctor John Croghan– para llevarla a Nueva York y venderla allí al museo del célebre Phileas T. Barnum.
En esa ciudad, en el infame barrio de las Cinco Puntas –una de las zonas más deprimidas de Manhattan–, vive Archie Prescott, un periodista de segunda cuya vida está destrozada desde la muerte de su esposa y su hija en un incendio hace siete años. Lo que Archie no sabe es que ese incendio no fue ningún accidente y que su hija, Jane, sigue viva y es parte esencial en los planes que Steen tiene para con la momia. Durante una investigación sobre la corrupta aristocracia política de la Sociedad Tammany (base del partido Demócrata Neoyorkino), los destinos de Prescott, su hija y Steen se cruzarán ineludiblemente cuando la momia, el chacmool, sea devuelta a la vida…
En Siembra de jade, Alex Irvine nos ofrece una historia de fantasía ambientada no en un mundo lejano o inexistente, sino en los Estados Unidos en mitad del siglo XIX, trasladándonos a uno de los períodos menos conocidos y sin embargo más interesantes de su historia. Los que hayan visto la película de Martin Scorsese, Gangs of New York, al poco de empezar se darán cuenta que muchos de los nombres y escenarios de la obra les resultan familiares: prácticamente toda la primera parte está ambientada, precisamente, en esa misma Nueva York de las bandas; no cabe duda que el libro de Herbert Asbury en el que se basó la película está entre las obras de referencia que dieron origen a Siembra de jade. Sin embargo, el escenario no se limita a esa Manhattan decimonónica controlada por la Sociedad Tammany y los Conejos Muertos, sino que Irvine nos lleva también a través del río Ohio que surcan los barcos de vapor y el Kentucky rural de los tiempos de la esclavitud.
Y es que precisamente una de las mayores virtudes de esta novela es lo cuidado de su ambientación. Irvine no se limita a esbozar un escenario, sino que logra sumergirnos por completo en la época, a través de una precisa reconstrucción histórica (más meritoria si cabe por lo relativamente oscuro del período) y, sobre todo, por la coherente mezcla entre ficción y realidad que despliega, hasta el punto que el lector duda por momentos sobre dónde termina la parte imaginaria y dónde comienza la histórica. Entre los personajes de la novela (y con papeles más o menos importantes) nos encontramos personalidades reales, algunas (relativamente) conocidas, como P. T. Barnum o cierto escritor que cualquier asiduo a esta página reconocerá enseguida, y otras más oscuras (al menos para el lector no estadounidense) como Stephen Bishop (parte del trío protagonista de la novela, auténtico y reconocido experto en las Cuevas del Mamut en “nuestro” mundo), o Aaron Burr (vicepresidente de EEUU caído en desgracia, cuyo intento de conspiración, tal como aparece reflejado en Siembra de Jade, fue también auténtico).
No conforme con esto, muchos de los acontecimientos que ocurren, y que forman parte de la misma trama, son completamente reales: desde el incendio de 1835 en Manhattan con el que se abre la narración, hasta el propio descubrimiento de la momia en las cuevas del Mamut. Si bien, en este caso, el suceso es levemente alterado para encajar con la trama –el descubrimiento se produjo algunos años antes de la fecha que le da aquí el autor–. En definitiva, toda la novela está sembrada de estos pequeños detalles que ahondan en la credibilidad de la narración y contribuyen a tejer una intrincada y profunda trama que transmite la sensación de ir mucho más allá de lo que el propio libro nos cuenta, amén de premiar al lector interesado en ahondar en las anécdotas históricas.
Pero la trama fantástica que alimenta la novela no se queda atrás, introduciendo la magia y la mitología aztecas en este fresco histórico y consiguiendo, contra todo pronóstico, entremezclar ambos sin que en ningún momento la extraña combinación chirríe. Y esto lo hace intercalando multitud de referencias sutiles a la magia y a las fuerzas sobrenaturales que actúan constantemente entre bastidores. Los dioses implicados en lo que está teniendo lugar (Tlaloc, dios de la lluvia y las aguas, Xiuhtechtli, dios del fuego, o el Conejo de la Luna, el Tochtli) aparecen y se enfrentan casi constantemente a lo largo de la narración en los detalles más aparentemente inocuos, a través de símbolos y referencias más o menos veladas, como si en todo momento estuvieran observando e influenciando, de algún modo, lo que está teniendo lugar en el mundo de los mortales. Lo complejo de las interacciones entre personajes, magia y dioses resulta en un principio extremadamente confusa para un lector acostumbrado a entender la magia en términos “europeos” (y así, el prólogo, en el que asistimos a un preparatorio y amplio despliegue de fuerzas sobrenaturales, resulta a ratos complicado de entender), pero según avanza la narración los misterios se van revelando y el lector aprende, casi a la vez que Archie Prescott, las reglas que rigen este extraño mundo oculto.
Porque lo que se desarrolla ante nuestros ojos en Siembra de Jade es una lucha entre dos bandos muy dispares. Mientras que en un principio y a un nivel básico este enfrentamiento se produce entre Archie Prescott y Riley Steen, el “héroe” y el “villano”, su lucha personal se desvela como reflejo de otra más antigua, muy anterior a la llegada de los primeros hombres blancos a América, una lucha de siglos entre los indios lenape y los serpiente; entre sus líderes, Tamanend y el chacmool. Y, más allá, un enfrentamiento de proporciones cósmicas entre los dioses (y los mismos conceptos) del fuego y el agua y, en cierta medida, entre el Bien y el Mal, del que los personajes de la novela parecen simples peones.
En el lado negativo, aunque sin llegar a empañar la calidad del conjunto, encontramos, en primer lugar, una trama que, sin ser simple (como creo ha quedado claro), sí que avanza por unos derroteros un tanto previsibles. Aún con los giros que presenta, el lector se dará cuenta pronto de por dónde van los tiros y qué camino seguirá la historia.
El segundo punto negativo (tal vez) es la inevitable comparación con Tim Powers, una de las primeras cosas que vienen a la cabeza cuando se lee Siembra de jade: al fin y al cabo, Powers puede considerarse el representante por excelencia de este subgénero de “fantasía histórica” y el esquema que sigue Irvine remite directamente a su reconocido (en los mismos agradecimientos de la novela) modelo. Incluso, en un principio, pueden hallarse bastantes paralelismos con Las puertas de Anubis: la ciudad de Nueva York frente a Londres, la magia Azteca frente a la magia Egipcia, los Conejos Muertos frente a los ladrones de Horrabin, el héroe-a-su-pesar que es Prescott frente al héroe-a-su-pesar que es Doyle (además de que ambos terminarán pasando por ordalías y penurias bastante similares). Muchos elementos de la una remiten a los de la otra. Pero no por ello Siembra de Jade es un mero trasunto de la obra de Powers; pese a ser su inspiración resulta más que patente que la novela se despega de aquélla y desarrolla un mundo y una historia propias. Más aún. A título personal me atrevería a decir que el alumno supera en muchos aspectos al maestro, resultando bastante menos repetitivo, con unos personajes más creíbles y mejor retratados en la mayoría de los casos y una ambientación más detallada y cuidada.
Pero olvidándonos de las siempre odiosas comparaciones, Siembra de Jade es una novela sólida, cuidada y apasionante, y un inicio muy prometedor para la carrera de Alex Irvine.