Al final, termino escogiendo los libros para esta sección no tanto porque me apetezca leerlos (que no es que no quiera, vamos a entendernos), sino porque me abran la puerta (lo que en periodismo llamamos servir como «una percha») para comentar algunas cosas que no haya repetido ya, o que me parece que vienen a cuento, o lo que sea. Es curioso el proceso por el que escribir termina en mi caso por devenir siempre en una cierta obligación, incluso en una sección sin demasiadas reglas como esta que me diseñé a medida (con el amable consentimiento del responsable de la página) para hablar de cosas que me divierten y sobre las que tengo un volumen considerable de documentación y conocimientos inútiles, y que por tanto no me suponen mayor trabajo. Es obvio que la razón de esta perversión mía del (eso dicen) placer de escribir es que ha sido mi actividad profesional durante años, y no consigo del todo convertirla en un pasatiempo sin objetivo definido.
O tal vez a este rollo se le esté acabando el carrete y no hay más vueltas que darle.
Dicho todo esto, en algún momento tenía que pillar por banda algún Nebulae, y éste cuadraba por muchas razones. No lo leí en su momento, para empezar, porque no tengo una opinión especialmente favorable de la autora. Además, creo que no he hablado suficientemente del tema de las novelas cortas «de verdad». Por todo ello, encajaba este volumen además con ciertos hábitos lectores especialmente pijos y absurdos que vengo desarrollando, y con los que procederé a aburrir a los amables lectores que aún me sigan en estas letanías.
Resido a una hora y media de tren de Madrid y debo desplazarme a mi aborrecida ciudad natal con alguna frecuencia, a veces para hacer una sola gestión, o una visita, y después volverme el mismo día sin más paseos. El caso es que para esas ocasiones se ha convertido en una especie de prurito personal subirme al tren sin más que un libro: ni maletín, ni mochila, nada. Móvil, llaves, cartera y librito. Y mientras a mi alrededor la gente ve películas, se desquicia por la falta de cobertura de los túneles o actividades similares (que a mí me ocupan tantas otras veces), yo leo papel con la sonrisa de superioridad de quien sabe cómo manejarse a la adecuada altura intelectual en cada uno de los recovecos de la vida, como si no hubiera superado recientemente el nivel 2.000 del Candy Crush. Escojo libros pequeños, que me quepan en un bolsillo, y preferiblemente que pueda terminar o casi entre la ida y la vuelta: 200 páginas como mucho. Las novelas de Maigret son una compañía habitual para estos casos, pero esta vez le tocó al par de novelitas cortas que componen este volumen: una para la ida y otra para la vuelta. Mi plan, en esta ocasión, tuvo una fisura: descubrí en el retorno que, pasada cierta hora nocturna, las actuales medidas de ahorro energético llevan a que se apaguen las luces interiores de los trenes, con lo que superé creo que cinco o seis niveles y terminé la novela corta al día siguiente.
Bien, vamos por partes. Nebulae. Uf, qué mal manejo tienen estos libros a estas alturas, cómo se desgastan espantosamente, qué diseño más ramplón. Aquí se da el chiste involuntario además de que, al tratarse de un volumen titulado Nave de fuego, la pequeña ilustración de cubierta es de una nave espacial incandescente, cuando en el texto se califica al protagonista como «nave de fuego» porque es como uno de esos barcos vikingos que lanzaban ardiendo contra las flotas enemigas para quemarlas, o sea, nada que ver. Tampoco tengo claro que los vikingos hicieran eso realmente.
 A lo largo de la historia, el idilio de esta editorial con el género ha tenido sucesivas encarnaciones, la más relevante en términos históricos la primera, con sus 149 entregas en un periodo, los sesenta, en que eran casi la única fuente de material de género de primera clase y traducido la verdad es que mal, pero mejor que en su competencia del momento (salvo Minotauro, que era una cosa argentina y llegaba con cuentagotas). El responsable de la selección de textos era Miquel Masriera, un señor bastante recordado por su labor en el campo de la divulgación científica en Cataluña (escribió durante décadas en La Vanguardia) pero al que no se tiene tan presente en el género, al menos hasta que alguien aproveche la pista que aquí dejo y se atribuya una reivindicación brillantísima completada con un googleo de diez minutos.
A lo largo de la historia, el idilio de esta editorial con el género ha tenido sucesivas encarnaciones, la más relevante en términos históricos la primera, con sus 149 entregas en un periodo, los sesenta, en que eran casi la única fuente de material de género de primera clase y traducido la verdad es que mal, pero mejor que en su competencia del momento (salvo Minotauro, que era una cosa argentina y llegaba con cuentagotas). El responsable de la selección de textos era Miquel Masriera, un señor bastante recordado por su labor en el campo de la divulgación científica en Cataluña (escribió durante décadas en La Vanguardia) pero al que no se tiene tan presente en el género, al menos hasta que alguien aproveche la pista que aquí dejo y se atribuya una reivindicación brillantísima completada con un googleo de diez minutos.
Yo ya no leo esos primeros Nebulae, porque he perdido la capacidad de traducir a velocidad suficiente en mi cabeza los textos escritos en idioma cienciaficcionero tosco al castellano normal; voy más rápido en inglés. Este Nave de fuego pertenece a la segunda Nebulae, que arrancó menos de una década después que la anterior, en la explosión editorial del género en los setenta, y cuyas versiones si bien no son exactamente del nivel de las editoriales actuales, se pueden leer más o menos sin sufrir urticaria.
Esta Nebulae tuvo a su vez dos períodos diferenciables. En el primero, Paco Porrúa actuó como asesor, más bien como aconsejador, y en consecuencia publicaron a algunos de los sospechosos habituales: Aldiss, Clarke, Priest, Matheson, Dick, Simak, Zelazny… Si bien aquí salían los títulos que Porrúa consideraba que, siendo buenos, no tenían el nivel de obras maestras al que llegaban los libros de esos autores a los que sí había hecho sitio en Minotauro.
No sé en qué momento en torno al comienzo de los ochenta (algo antes o después), Porrúa dejó esa colaboración, el nivel de la segunda Nebulae fue progresivamente cayendo, y empezaron a publicar a autores más a la moda alternados con sus fijos, dando cabida a las nuevas voces de los años setenta. Creo que ya va siendo momento de decir que, con la perspectiva que dan los años, la generación que surgió entrados los setenta es la más flojita del siglo XX dentro de la ciencia ficción (si hablamos de los que dominaron ese periodo, no los que publicaron algo suelto muy al comienzo de sus carreras). El recuerdo que hoy queda de (en mi orden de preferencia sin pensarlo mucho) John Varley, C. J. Cherryh, Tom Reamy, Vonda McIntyre, Spider Robinson, Orson Scott Card, Barry Longyear, P. J. Plauger, James Hogan o nuestra Joan Vinge es de escritores de talla menor. Son autores que incluso a los más populares (como Varley o Card) hoy se les juzga bastante a la baja, y a la postre de ese grupo yo sólo me quedaría con los primeros años de carrera de George R. R. Martin (cuando escribía cf). A Tiptree la considero previa, antes de que alguien la mencione; de un grupo inmediatamente post new wave que ya publicó algo a finales de los sesenta, más apreciable a mi juicio pero con muy pocas cosas en común entre ellos, en el que estaría (de nuevo en mi orden de favoritismo, aunque de todos estos podría decir algo bueno respecto a algunas obras, no como con los posteriores) con Christopher Priest, Joanna Russ, Michael Bishop, Joe Haldeman, Larry Niven o Gregory Benford.
Un comentario sobre las novelas cortas. Este tipo de libritos, con dos de ellas, es francamente inusual en nuestro mercado editorial, mientras que es un estándar en el estadounidense, incluso esos tan graciosos con dos portadas que hay que leer dando la vuelta. Son, además, casi siempre el contenido de fondo en las revistas clásicas. Es una pena que no las tengamos más en nuestro mercado, desde luego. Pero se ha machacado mucho con lo de que la novela corta es un formato especialmente adecuado al género, y para empezar veo una debilidad en ese argumento: que la extensión aceptada en Estados Unidos para esta definición es entre 17.000 y 40.000 palabras, y por tanto incluye desde textos que son medio librito o el contenido de fondo de una revista (que es lo más tradicional) a libritos completos (que es lo que por ejemplo suele premiarse ahora). Yo soy muy partidario de esas viejas novelas cortas de extensión más reducida por una razón sencilla: las suelo leer de una sentada, y son la longitud de muchos textos que me son muy queridos. Y me parece especialmente desafortunada la idea reciente de series de novelas cortas interralacionadas publicadas como libritos caros que ha puesto de moda Tor Books, que no es más que un giro carero al problema de la hiperinflación de páginas al que nos enfrentamos, ya que se limita a darte algo de todas formas demasiado largo pero te cobran por ello cuatro veces dieciocho en vez de una sola treinta y cinco.
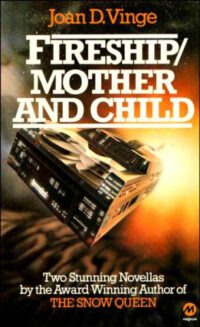 De todas formas, aprovecho para decir que el tópico de que las novelas cortas en torno a 20-25.000 palabras son un formato especialmente adecuado a la cf es pueril, un tópico no más cierto por repetido. Esto me remite también a otro lugar común, el de la cf como literatura de ideas. No, la cf no es «literatura de ideas», pero uno de sus rasgos característicos es el de hacer girar la trama en torno a una idea innovadora básica (así entiendo el famoso «novum») que altera de forma verosímil el escenario respecto a nuestra realidad, y en general incluye algún componente que pueda considerarse novedoso. En consecuencia, la extensión adecuada para la cf es la que sea la más adecuada para el correcto desarrollo en forma de narración de la idea que el autor quiera compartir con nosotros autor, sean cinco mil y doscientas mil palabras. Hoy, por desgracia, la comercialidad y los malos hábitos heredados de talleres literarios hacen que todo vaya a las doscientas mil palabras, pero no por desarrollar ideas que lo valgan, sino por amontonarlas sin mucho sentido en la misma trama (a veces, camuflando su falta de originalidad con tropos mínimos o por combinarlas en diferentes acumulaciones) y enfollonarlas con micromanagement superfluo en las ambientaciones y la caracterización de personajes.
De todas formas, aprovecho para decir que el tópico de que las novelas cortas en torno a 20-25.000 palabras son un formato especialmente adecuado a la cf es pueril, un tópico no más cierto por repetido. Esto me remite también a otro lugar común, el de la cf como literatura de ideas. No, la cf no es «literatura de ideas», pero uno de sus rasgos característicos es el de hacer girar la trama en torno a una idea innovadora básica (así entiendo el famoso «novum») que altera de forma verosímil el escenario respecto a nuestra realidad, y en general incluye algún componente que pueda considerarse novedoso. En consecuencia, la extensión adecuada para la cf es la que sea la más adecuada para el correcto desarrollo en forma de narración de la idea que el autor quiera compartir con nosotros autor, sean cinco mil y doscientas mil palabras. Hoy, por desgracia, la comercialidad y los malos hábitos heredados de talleres literarios hacen que todo vaya a las doscientas mil palabras, pero no por desarrollar ideas que lo valgan, sino por amontonarlas sin mucho sentido en la misma trama (a veces, camuflando su falta de originalidad con tropos mínimos o por combinarlas en diferentes acumulaciones) y enfollonarlas con micromanagement superfluo en las ambientaciones y la caracterización de personajes.
Joan D. Vinge, sí, iba a hablar de ella también. Como nota adicional enésima para las personas desinformadas que se han creído lo de que las mujeres estuvieron marginadas en el género hasta 2015 o así, comentar que cuando vi por primera vez un libro de Vernor Vinge en los años ochenta pensé: anda, también escribe el marido de Joan Vinge (que por entonces ya era exmarido, aunque como ya tenía un nombre hecho, no se cambió la firma literaria). La señora pareció que iba a ser la caña durante un periodo de tiempo que ahora, retrospectivamente, podemos considerar MUY breve. Casualmente, además, su desaparición del mapa coincidió con la emergencia de Vernor Vinge como el megamaster del universo del space opera gordo hacia finales de los ochenta, y no supe hasta mucho después qué le había pasado a ella.
Cuando estaba asentada en el género y comenzaba a ganar buenos dineros con novelizaciones (algunas bastante distinguidas como las de Lady Halcon, Willow o Mad Max: más allá de la cúpula del trueno), la pobre señora empezó a sufrir un serio problema de fibromialgia con apenas 35 años (terminó La reina de la nieve, su obra magna a la postre, con poco más de treinta), que ralentizó terriblemente su producción. El tema se agravó posteriormente, en 2002, cuando sufrió un accidente de tráfico que le dejó fuertes secuelas, incluyendo daños cerebrales. Desde entonces nada más que ha publicado dos novelizaciones, bastante menos llamativas (Cowboys vs. Aliens y 47 Ronin), y nada de material original, creo que ni un solo cuento, aunque tiene una novela en curso desde hace más de veinte años. Una pena, en suma.
Dicho todo esto, la obra de Vinge de que disponemos no está, desde la perspectiva actual, a la altura de la fama que tuvo en su momento, cuando ganó el Hugo a la mejor novela por una La reina de la nieve que queda quizá en el recuerdo como una de las obras menos distinguidas en conseguir ese galardón en el siglo XX (y aunque la verdad es que las finalistas no eran mejores, ese año se publicaron por ejemplo el primer libro del Sol Nuevo de Gene Wolfe o Sinsonte, de Walter Tevis). Entonces Vinge tenía apenas 33 años, una edad que sólo es superior a la de otros dos ganadores: su compañera de generación Vonda McIntyre por Serpiente del sueño (1979) y Roger Zelazny por Tú, el inmortal (1966), ambos con 31.
«Nave de fuego», la novela corta que da título al volumen, fue finalista del Hugo también, pero lo tenía bastante crudo en un ejercicio en que aparecieron títulos como «La persistencia de la visión» de John Varley (que a la postre yo creo que queda como la obra maestra cimera de ese mencionado grupo generacional), Enemigos del sistema de Brian Aldiss, «El observado» de Christopher Priest y «Siete noches americanas» de Gene Wolfe (tres absolutas debilidades personales que recomiendo sin paliativos). «Nave de fuego», en comparación, está bien sin más, con defectos y virtudes. Los defectos giran básicamente en torno a la poca gracia que tiene Vinge para manejar un narrador medio machirulo, sin las hipérboles de Tiptree en circunstancias similares, porque se lo está tomando más bien en serio. Leo que Vinge tenía algún tipo de relación con Heinlein, y efectivamente el protagonista de personalidades múltiples de esta historia tiene ese soniquete de desenfadado aventurero que sabe que siempre saldrá adelante de las historias del señoro aquel, pero sin la gracia original, como que ella sabe que en el fondo eso ya ha quedado desfasado. En líneas generales, viene a ratificar mi impresión de que Vinge escribía para lectores de cf, a diferencia de digamos Le Guin, Tiptree o Russ (solo mencionando a las damas), que ya escribían para lectores de todo sexo y preferencia literaria.
 Es relativamente una pena porque el argumento es bastante curioso, con perspectiva histórica. El protagonista es una personilla gris que ha fusionado su conciencia con un ordenador, para crear una gestalt resultona y tirando a chulapa. Se ve implicado en una trama de espionaje en un Marte colonizado a medias por los Estados Unidos y a medias por los países árabes, en el que un multimillonario ha creado su propia versión tirando a Las Vegas del mítico Xanadú de Kublai Khan, pero el del poema de Coleridge, no el de verdad. Mi impresión es que varias de las ideas que maneja son punteras para su tiempo, cuando del ciberpunk no había nada más que algunos cuentos sueltos de John Shirley que en realidad no tenían mucho que ver con lo que luego sería el subgénero. Pero entre la fatiga que me producen la mayor parte de las ya explicadas parodias parodias guiño-guiño del jamesbondismo y la traducción poco inspirada, no lo he disfrutado quizá tanto como lo valga.
Es relativamente una pena porque el argumento es bastante curioso, con perspectiva histórica. El protagonista es una personilla gris que ha fusionado su conciencia con un ordenador, para crear una gestalt resultona y tirando a chulapa. Se ve implicado en una trama de espionaje en un Marte colonizado a medias por los Estados Unidos y a medias por los países árabes, en el que un multimillonario ha creado su propia versión tirando a Las Vegas del mítico Xanadú de Kublai Khan, pero el del poema de Coleridge, no el de verdad. Mi impresión es que varias de las ideas que maneja son punteras para su tiempo, cuando del ciberpunk no había nada más que algunos cuentos sueltos de John Shirley que en realidad no tenían mucho que ver con lo que luego sería el subgénero. Pero entre la fatiga que me producen la mayor parte de las ya explicadas parodias parodias guiño-guiño del jamesbondismo y la traducción poco inspirada, no lo he disfrutado quizá tanto como lo valga.
El otro contenido, «Madre e hijo», originalmente el segundo texto que Vinge publicó allá por 1975, es una de esas historias que empiezan con inmersión en un entorno extraño medio de fantasía heroica e inventando terminología trucha: en las tres primeras páginas sabemos que en el lugar viven los kotaane y los neea, que pastorean shenns y cazan kharks, como por ejemplo los protagonistas Etaa y Hywel. A veces pienso que este fenómeno de las palabras random onomatopéyicas se terminó un poco a finales de los ochenta porque Millán Salcedo abusó demasiado de él en los momentos más resoplantes y estúpidos del triste periodo de reinado de Martes y Trece en el humor nacional.
La verdad es que esto de la acumulación de ruiditos para provocar extrañamiento es algo que me pone de tan mal humor que en muchas ocasiones me hace dejar el relato o novela que lo use, pero ya aquí estaba comprometido con el librito para escribir aquí (e iba en el tren y no iba a echar por tierra mi imagen de intelectual vestido con sudadera de un equipo de baloncesto de la Euroliga) y tiré para adelante. El esfuerzo compensó, porque luego la historia está razonablemente bien. Aparte de que a mitad de texto descubramos que se trata de una versión un poco trucha del tema de Qué difícil es ser dios, el juego que Vinge introduce con la reducción deliberada de los sentidos por parte del grupo humano le dota de cierta originalidad, y también destaca la sensibilidad femenina en el trato a la protagonista, sin maniqueísmos pero con personalidad propia.
En fin, Joan Vinge parece estar bastante recluida, sus reediciones no le deben proporcionar casi dinero, y mantiene muy poca notoriedad. Ojalá lleve una vida feliz dentro de sus achaques, al margen de todo esto. Pero me toca decir que de las cuatro mujeres (algunas más jóvenes que ella) que han recibido en los últimos cuatro años el reconocimiento como Gran Maestra del género, yo diría que ninguna excede sus méritos. Aunque lo más penoso sea, por supuesto, pensar en que su carrera pudo llegar más lejos y el destino lo evitó. Mentalmente me comprometo a insistir en lo que no he leído de su obra, porque la experiencia con este librito no ha sido memorable, pero sí placentera.


¡Cómo me molan estas historietas del abuelo Cebolleta! Ni se te ocurra dejar de contar cosas así.