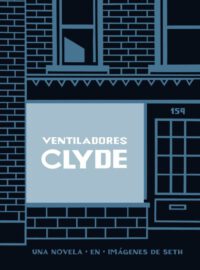 De aquellos años en los que trabajé como vendedor, dos sucesos puntuales quedaron marcados para siempre en mi memoria. Ambos, opuestos, simbolizan y resumen lo mejor y lo peor de ese oficio. El primero de ellos se enmarca en la parte buena, la condición de viajante, y sucede en la carretera comarcal que conduce a Robledo de Chavela, un pueblo situado al oeste de la provincia de Madrid. Es un día frío de invierno, he comido un menú casero en Fresnedillas de la Oliva, el pueblo anterior, en una tasca escondida que ha resultado ser uno de esos descubrimientos casuales invaluables. Voy en el coche sonriendo, recordando las ventas matinales, satisfecho por lo bien que he sabido trabajarme a los clientes. En el reproductor suena Loreena McKennitt y voy pensando en la que podría ser la cuarta comisión del día. La música celta, el calorcillo agradable de la calefacción y la digestión del estofado me tienen sumido en un atontamiento feliz. Voy despacio, disfrutando con la vista del campo más allá de la carretera. Diviso al frente una colina sorprendentemente verde para la época. Hay caballos recorriéndola. De repente, empieza a caer aguanieve, cada vez más gruesa. En ese instante todo se fusiona, un sentimiento de felicidad me embarga y me veo obligado a detener el coche en una entrada de tierra lateral para grabar bien el momento en mi memoria. Esos pocos minutos contemplativos, secretos, plantado en medio de ninguna parte, se cuentan, qué tontería, entre los de mayor felicidad de mi vida.
De aquellos años en los que trabajé como vendedor, dos sucesos puntuales quedaron marcados para siempre en mi memoria. Ambos, opuestos, simbolizan y resumen lo mejor y lo peor de ese oficio. El primero de ellos se enmarca en la parte buena, la condición de viajante, y sucede en la carretera comarcal que conduce a Robledo de Chavela, un pueblo situado al oeste de la provincia de Madrid. Es un día frío de invierno, he comido un menú casero en Fresnedillas de la Oliva, el pueblo anterior, en una tasca escondida que ha resultado ser uno de esos descubrimientos casuales invaluables. Voy en el coche sonriendo, recordando las ventas matinales, satisfecho por lo bien que he sabido trabajarme a los clientes. En el reproductor suena Loreena McKennitt y voy pensando en la que podría ser la cuarta comisión del día. La música celta, el calorcillo agradable de la calefacción y la digestión del estofado me tienen sumido en un atontamiento feliz. Voy despacio, disfrutando con la vista del campo más allá de la carretera. Diviso al frente una colina sorprendentemente verde para la época. Hay caballos recorriéndola. De repente, empieza a caer aguanieve, cada vez más gruesa. En ese instante todo se fusiona, un sentimiento de felicidad me embarga y me veo obligado a detener el coche en una entrada de tierra lateral para grabar bien el momento en mi memoria. Esos pocos minutos contemplativos, secretos, plantado en medio de ninguna parte, se cuentan, qué tontería, entre los de mayor felicidad de mi vida.
El segundo hecho sucede un lunes de otoño, tras un domingo malo en el que, como tantas otras veces, la presión mental que me produce la planificación del objetivo semanal me ha amargado el fin de semana. Llevo un mes apretado, voy corto para las cifras marcadas por la empresa y la ruta del día es de las difíciles. Me ha costado levantarme. Voy tocado, me he obligado a ducharme, afeitarme, ponerme el traje y salir a la calle. Ni siquiera paro a desayunar como todos los días, el agobio me ha quitado el apetito. Hago los 30 kilómetros que separan mi casa de Móstoles y aparco enfrente del primer cliente, uno de los duros. Apago el motor, permanezco sentado en el coche mirando cómo varias personas entran y salen de la tienda y, veinte minutos después, incapaz de salir del vehículo, arranco de nuevo y conduzco de vuelta a casa. El regreso es una viñeta oscura como las que abundan en este cómic.
La lectura aislada de la primera parte de Ventiladores Clay, obra del autor canadiense Seth, ha reflotado estos recuerdos, puesto que ambos están, en esencia, presentes en la historia, tanto el descubrimiento de lugares nuevos como la presión diaria. Este detalle, por cierto, el de leer sólo la primera parte, también he de explicarlo. Esta obra ha tardado veinte años en completarse (un poco menos de lo que tardó Jason Lutes en acabar su Berlín), una labor titánica. Ediciones Sinsentido publicó sólo la primera parte, dividida a su vez en otras dos, hace nada menos que 18 años. Como no lo indica en ningún sitio, al coger el cómic en la biblioteca interpreté que contenía la obra completa. Y podría haberlo sido, pues tiene valor independiente, sentido unitario por sí misma. En principio me pareció una novela gráfica notable, un prodigio en el que se desgranan, a traves de la historia contrapuesta de dos hermanos, desde el futuro y el pasado, los pros y contras de un oficio para el que es fundamental tener empaque. No sólo labia, sino un carácter y un aguante determinados. La venta es una profesión que castiga y recompensa, y que incluso te propone dilemas éticos. Puede endurecerte o acabar contigo, depende de lo que lleves dentro. Esto cuenta esa primera parte, con un guión espléndido y un dibujo que se me antoja perfecto para la historia que desarrolla. Holla en el ámbito del cómic el mismo terreno crítico que Glengarry Glenn Ross en el medio cinematográfico, pero con una personalidad artística superior. La narración es fascinante, acumulativa, va dejando poso y pistas a enlazar sin que lo percibas, utiliza diferentes registros y controla los tiempos de forma magistral.
El primer protagonista, Abraham, piensa en voz alta, habla con el aire y hace un recorrido dialéctico de la profesión y de su vida como vendedor mientras da una vuelta física por la mansión en la que vive, el antiguo negocio cerrado hace años. Abe, como se le conoce en cercanía, cuenta poco de su decepcionante hermano Simón. De este segundo protagonista, enfermizamente introvertido, vemos el momento en el que su existencia cambió, el único intento de convertirse en vendedor, su lastimoso fracaso y cómo ese punto de inflexión condicionó el resto de su vida. El rostro de Abraham, intimidante, severo, más cercano al de una autoritaria figura paternal, aparece reiteradamente en su cabeza mientras intenta conseguir la primera venta de su vida en un mundo que le atemoriza, muy lejos de casa. Puede decirse que su experiencia de dos días en la pequeña villa de Dominion destruye anímicamente a Simón, que ya era un ser extraño y que huye hacia un nuevo nivel de existencia interno construido sobre los pequeños significantes que le han servido de alivio en las últimas horas. Entre los muñecos, figuras y postales y el refugio final que encuentra fuera de la villa, un paraíso perdido extraído por su mente de una conversación banal de cafetería, elabora una realidad alternativa del mundo: fuera de las cuatro paredes del hogar todo es falso, la realidad está dentro de casa. En ese momento, las piezas del puzzle comienzan a encajar para el lector. Las figuras y los motivos que decoraban la casa vistos en la parte de Abraham tienen su origen aquí, en lo narrado en la segunda parte, así como muchos de los hilos dejados al aire.
 Esto que cuento hubiera sido una maravilla de obra, pero como decía, en realidad es una primera parte, algo de lo que, a pesar de su carácter autosuficiente, sólo me percaté al cerrar el cómic. Indagué y me hice con la edición posterior de Salamandra Graphic, un tomazo con la obra final, sólo dos horas después de saberlo. Leído el resto con fruición, una segunda parte aún más larga que la primera, me llevé otra gran sorpresa: la fascinación, el asombro, la admiración por la obra aumentaron. Porque lo que era una historia sobre la venta y la relación con ella de dos hermanos muy distintos resulta ser una mera introducción a algo mayor, monumental, a la historia interna de una familia y sus integrantes cuyas entrañas son expuestas utilizando como herramienta la naturaleza de la venta comercial. Visitando varios años de esta historia íntima quedan al descubierto los entresijos de una familia disfuncional, desubicada desde el abandono del padre, raíz y agujero negro de la historia familiar. La obra ofrece varios niveles de lectura y acomete diversos temas, con uno principal de fondo, los recovecos y la relatividad de la memoria, siempre selectiva. Para llegar al núcleo profundo de la obra, los escalones son la ambición, la orfandad, la senectud, el desarraigo, la falta de empatía, la incomprensión, la salud mental y, como puede intuirse leyendo la lista, todos esos temas que empujan al propio autor a confesar que su obra le parece deprimente.
Esto que cuento hubiera sido una maravilla de obra, pero como decía, en realidad es una primera parte, algo de lo que, a pesar de su carácter autosuficiente, sólo me percaté al cerrar el cómic. Indagué y me hice con la edición posterior de Salamandra Graphic, un tomazo con la obra final, sólo dos horas después de saberlo. Leído el resto con fruición, una segunda parte aún más larga que la primera, me llevé otra gran sorpresa: la fascinación, el asombro, la admiración por la obra aumentaron. Porque lo que era una historia sobre la venta y la relación con ella de dos hermanos muy distintos resulta ser una mera introducción a algo mayor, monumental, a la historia interna de una familia y sus integrantes cuyas entrañas son expuestas utilizando como herramienta la naturaleza de la venta comercial. Visitando varios años de esta historia íntima quedan al descubierto los entresijos de una familia disfuncional, desubicada desde el abandono del padre, raíz y agujero negro de la historia familiar. La obra ofrece varios niveles de lectura y acomete diversos temas, con uno principal de fondo, los recovecos y la relatividad de la memoria, siempre selectiva. Para llegar al núcleo profundo de la obra, los escalones son la ambición, la orfandad, la senectud, el desarraigo, la falta de empatía, la incomprensión, la salud mental y, como puede intuirse leyendo la lista, todos esos temas que empujan al propio autor a confesar que su obra le parece deprimente.
En la segunda parte conocemos a la madre, ya senil, las miserias conyugales de Abraham, las profundidades y la locura de Simón y el devenir de un negocio al que la obsolescencia y el carácter de sus propietarios condujeron a la desaparición. Pero, sobre todo, asistimos, por una parte, a un estudio mayúsculo sobre el paso del tiempo y la memoria, y por otra, a un festival gráfico inaudito, la exhibición de un genio que lleva la narrativa secuencial hasta sus cotas más altas. Ventiladores Clyde es a la vez laberinto y puzzle, una simbiosis de dibujo y texto que conforma un estilo narrativo abrumador. Cuando llega el emocionante pasaje final, la descripción del vuelo interior de Simón en su momento de epifanía, que, ahora vemos, sólo se nos mostró en superficie, la hilación de todo lo anterior provoca una satisfacción intelectual abrumadora. Como pequeño ejemplo, un solo detalle de muchos: capítulos atrás, Simón es representado como un pájaro que vuela para encontrar a su madre, aún joven, en la ciudad que lo cambió todo. El lector puede interpretarlo como una extravagancia metafórica del autor, pues el ave tiene la cabeza de Simón y cuerpo de pájaro. Ahora, muchas páginas después, tras ese final sobrevolado por los recovecos de la mente y la memoria de Simón, un claustrofóbico pasaje de abrazo absolutamente insano a la interioridad, aquel momento aéreo se carga de significados. Es sólo un ejemplo, porque es la obra entera la que al final da la sensación de mover sus componentes como si fueran bloques gigantescos recolocándose con estruendo, recuperando su verdadero orden natural según se va descubriendo en la lectura. Las señales de tráfico que anuncian distancias simétricas, los símbolos antitéticos, los escenarios concomitantes en la casa y el exterior, los contenidos de las postales, la presencia arbitraria de las figuras decorativas.
Leyendo reseñas admiradas de la obra, compruebo que éstas aluden a otros títulos y a variadas influencias. La presencia del Miller de Muerte de un viajante o el Kafka de La metamorfosis en la primera parte es bastante evidente. Yo veo a M. John Harrison en la presencia de mundos entreverados, en la ambivalencia de realidades simultáneas. Su grafismo, su narrativa, todo en ella me retrotrae al cine de Welles. Ese último vuelo sin palabras, la sucesión de planos cenitales, el juego con los tonos claroscuros, las perspectivas geométricas que se ofrecen en todo su recorrido me remiten, visualmente, a Orson Welles, al plano secuencia que abre Sed de mal, a los juegos de sombras y las cloacas de El tercer hombre, más Welles que Reed, a su puesta en escena, a sus silencios, pero, sobre todo, a una palabra que resume el sentido de esta colosal obra narrativa: Rosebud. Como señala acertadamente Ignacio Illarregui, para encontrar la Gran Novela Americana quizás habría que buscarla más al norte, en un medio distinto a la literatura.
Ventiladores Clyde, de Seth
Traducción: Lorenzo F. Díaz
Salamandra Graphic. 2019
Tapa blanda. 448 pp. Color. 43€

Gran reseña, Santi. A la altura de este pedazo de obra de arte. Un placer leerte.
Muchas gracias, Javi.