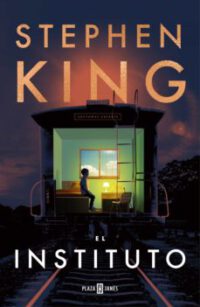 El vigor de un Stephen King ya septuagenario es digno de mención. Año tras año incorpora a su copiosa bibliografía nuevos libros y despierta entre sus lectores un animado diálogo sobre si son de los que merecen o no la pena. Poco puedo aportar a esta batalla de títulos, pero sí me veo capaz de valorar cómo esta novela de 2019 se vincula a la vertiente más pulp de su obra. Su argumento podría haber surgido de una tormenta de ideas tras un maratón en el Canal Historia; de hecho su trama nace de las sospechas más arraigadas entre los Trumpitas que asaltaron el capitolio con camisetas y gorras de Qanon. Un movimiento magufo que ha penetrado dentro de la arena política hasta el punto que sus seguidores empiezan a colonizar el partido republicano llevándose por delante a figuras no ya tradicionales sino incluso a los más afines al Tea Party. El instituto se sostiene sobre cómo una organización federal lleva décadas secuestrando niños con aptitudes para la telepatía o la telequinesis y los utiliza como herramientas en sus planes para controlar el destino de EE.UU. Una combinación donde se dan cita las historias sobre niños y adolescentes desaparecidos con ese pertinaz sentimiento “nuestro Gobierno nos oculta cosas”.
El vigor de un Stephen King ya septuagenario es digno de mención. Año tras año incorpora a su copiosa bibliografía nuevos libros y despierta entre sus lectores un animado diálogo sobre si son de los que merecen o no la pena. Poco puedo aportar a esta batalla de títulos, pero sí me veo capaz de valorar cómo esta novela de 2019 se vincula a la vertiente más pulp de su obra. Su argumento podría haber surgido de una tormenta de ideas tras un maratón en el Canal Historia; de hecho su trama nace de las sospechas más arraigadas entre los Trumpitas que asaltaron el capitolio con camisetas y gorras de Qanon. Un movimiento magufo que ha penetrado dentro de la arena política hasta el punto que sus seguidores empiezan a colonizar el partido republicano llevándose por delante a figuras no ya tradicionales sino incluso a los más afines al Tea Party. El instituto se sostiene sobre cómo una organización federal lleva décadas secuestrando niños con aptitudes para la telepatía o la telequinesis y los utiliza como herramientas en sus planes para controlar el destino de EE.UU. Una combinación donde se dan cita las historias sobre niños y adolescentes desaparecidos con ese pertinaz sentimiento “nuestro Gobierno nos oculta cosas”.
King plantea El instituto como un drama en tres actos contado desde tres estructuras comunitarias. Por un lado, los jóvenes que llegan a la instalación secreta y conviven durante unas semanas; el tiempo de gracia mientras les hacen pruebas, antes de ser convertidos en carne de cañón. Su protagonista es Luke Ellis, un chaval sobredotado que, antes de entrar en la universidad con 12 años, es secuestrado y trasladado a la sede de la organización en lo más profundo de Maine. Más o menos en paralelo desarrolla la llegada del ex-policía Tim Jamieson a DuPray, Carolina del Sur, donde se convierte en el sereno. Este pueblo de un millar de habitantes, con su gente trabajadora, sus fiestuquis de fin de semana y algún aventado, ejerce de caso práctico de “los blancos del Bible Belt, por mucho que hayan votado a Trump, no son basura”. Un camino de humanización bastante extendido en la actual producción de ficción en EE.UU. tal y como ratifica una película como The Hunt. Su reverso son el grupo de funcionarios que mantienen el día a día de El instituto. Un caso práctico de la inoperancia que suelen ver los liberales en estas estructuras públicas cuando quieren poner en valor su visión utópica de la empresa privada.
Durante 300 páginas King se detiene a describir las dinámicas de estas comunidades: el sentimiento de camaradería con sus asperezas en un grupo de chavales alienados de sus familias y sometidos a un tratamiento despiadado; las relaciones honestas en DuPray; la putrefacción entre la gente del instituto, un grupo que bien por acción, bien por omisión, parecen extraídos de Eichmann en Jerusalén. Este último grupo es la mayor aportación a la bibliografía de King. En su tradicional enfrentamiento entre el ciudadano de a pie y el mal, esta vez se acerca a la capacidad para la crueldad y el dolor desde una institución que ha corrompido a sus miembros hasta convertirlos en un caso práctico de la banalidad del mal. Los legajos humanos de una serie de personas sometidos a un proceso de insensibilización tras años de un trabajo burocratizado, con la reflexión y la empatía desconectadas por costumbre, ausencia o convencimiento.
 El tema suena bien, aunque el tratamiento tiende a ser superficial y maniqueo. A pesar de la extensión, la historia no deja de ser una de buenos muy buenos contra malos muy malos que, por el paso del tiempo y la falta de selección natural, han terminado siendo además extremadamente torpes. Esta es, quizá, la parte más cuesta arriba de El Instituto y si se puede sostener es por el juego que establece con las aspiraciones del lector, frustrando o, sobre todo, confirmando sus expectativas mientras se convierte en el anti Nunca me abandones. Una alegoría sin apenas matices sobre cómo la educación y la ausencia de empatía destruyen el potencial de los jóvenes y reducen su talento a un mero instrumento orientado a satisfacer las necesidades utilitarias de una macroestructura.
El tema suena bien, aunque el tratamiento tiende a ser superficial y maniqueo. A pesar de la extensión, la historia no deja de ser una de buenos muy buenos contra malos muy malos que, por el paso del tiempo y la falta de selección natural, han terminado siendo además extremadamente torpes. Esta es, quizá, la parte más cuesta arriba de El Instituto y si se puede sostener es por el juego que establece con las aspiraciones del lector, frustrando o, sobre todo, confirmando sus expectativas mientras se convierte en el anti Nunca me abandones. Una alegoría sin apenas matices sobre cómo la educación y la ausencia de empatía destruyen el potencial de los jóvenes y reducen su talento a un mero instrumento orientado a satisfacer las necesidades utilitarias de una macroestructura.
El discurso se construye desde un narrador omnisciente con la consistencia de una sopa de verduras. Tanto acota los pensamientos de los personajes como prescinde de marcas; introduce personajes y secuencias narrativas con alegría mientras como los licencia sin miramientos cuando dejan de tener utilidad… Sobrevivir hasta el paso del ecuador tiene como recompensa la irrupción del esperado thriller. Los capítulos comienzan a sucederse de manera vertiginosa con un excelente manejo del tempo y el suspense en unas páginas que parecen haber nacido para una adaptación audiovisual con un final satisfactorio y consistente con la sencillez general de la novela.
Este vértigo además llega con la reivindicación de esa “basura blanca” y las conspiraciones como territorio para la ficción. Otros hechos diferenciales de una novela que no oculta su liviandad respecto a la contundencia de sus grandes títulos de los 70 y 80. Que las dinámicas de una obra como La tienda continúen siendo más relevantes, habla con elocuencia de hasta qué punto King se abandona demasiado a una escritura casi automática que debilita su mirada y su habilidad a la hora de codificar la realidad de su país y sus gentes. Y El Instituto no consigue esquivar este problema. Aunque, al menos, tampoco cierra la historia en falso.
El Instituto, de Stephen King (Plaza y Janés, col. Éxitos, 2019)
The Institute (2019)
Trad. Carlos Milla Soler
624 pp. Tapa Dura. 23,90€
Ficha en La tercera fundación
