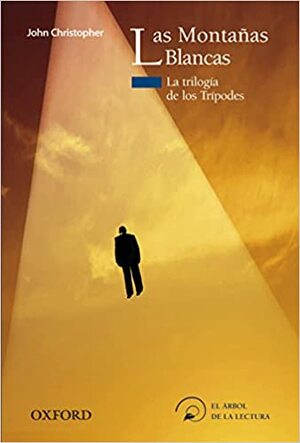 No siempre es tan fácil como parece determinar si un libro es clásico o polvoriento. Supuestamente, el paso del tiempo nos permite distanciarnos de una obra para poder juzgarla con perspectiva. Pero en ocasiones una novela está tan ligada a nuestras vidas que acaba convirtiéndose en parte de nosotros mismos. Y, cuando eso ocurre, todo intento de distanciamiento es imposible.
No siempre es tan fácil como parece determinar si un libro es clásico o polvoriento. Supuestamente, el paso del tiempo nos permite distanciarnos de una obra para poder juzgarla con perspectiva. Pero en ocasiones una novela está tan ligada a nuestras vidas que acaba convirtiéndose en parte de nosotros mismos. Y, cuando eso ocurre, todo intento de distanciamiento es imposible.
Leí y releí la Trilogía de los trípodes (ed. Alfaguara) un montón de veces de niña, y no solo fue uno de mis primeros contactos con la ciencia ficción (con permiso de Julio Verne), sino también uno de los libros —con independencia del género— a los que más veces regresé a lo largo de mi infancia.
Abrir de nuevo esta novela (que por supuesto no es una, sino tres, y eso sin contar la precuela When the Tripods Came, que Christopher escribiría veinte años después y de la que me parece que voy a pasar) ha sido, fundamentalmente, un placer, y no solo por motivos nostálgicos. El planteamiento es atractivo, el desarrollo es emocionante, el estilo narrativo es sencillo, pero eficaz. Sin embargo, la trilogía está lejos de ser perfecta, y es duro detectar fallos flagrantes en cosas que tenías idealizadas cuando vuelves a ellas por primera vez en décadas.
El caso es que no puedo descartar que el pedestal en el que he tenido a la Trilogía de los trípodes a lo largo de toda mi vida me haya hecho abordar esta última lectura con un ánimo especialmente tiquismiquis. Tal vez haya magnificado menudencias que me hubieran pasado inadvertidas de haberme sumergido en la historia sin ideas preconcebidas. Pero también es posible que me haya ocurrido lo contrario: puede que los trípodes estén tan cerca de mi corazoncito que, inconscientemente, no pueda evitar exagerar sus virtudes y correr un tupido velo sobre las partes menos conseguidas de la historia. En cualquiera de los dos casos, sirva esta (larga) introducción a modo de descargo de responsabilidad. Que ya sé yo que la objetividad no existe (y tal vez ni siquiera sea deseable, al menos no a la hora de escribir una reseña). Pero ustedes ya me entienden.
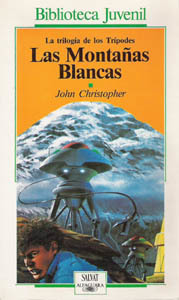 La Trilogía de los trípodes consta de Las montañas blancas, La ciudad de oro y plomo y El estanque de fuego, publicadas entre 1967 y 1968. Lo cierto es que me sorprende no haberlas encontrado nunca reunidas en un solo volumen, porque se trata de libros realmente cortos que, además, cuentan una única historia: cómo los hombres luchan por liberarse del yugo de una especie alienígena que ha ocupado la Tierra. (Que conste en acta que he escrito “los hombres”, en lugar de “la humanidad”, con toda la intención). Su autor, el británico John Christopher (1922-2012), escribió fundamentalmente novelas de género fantástico dirigidas a un público juvenil, y los escenarios post apocalípticos son una de constante en su obra, como en Un mundo vacío, de 1977, o la excelente La muerte de la hierba (1956), que Santiago L. Moreno reseñó recientemente aquí en C.
La Trilogía de los trípodes consta de Las montañas blancas, La ciudad de oro y plomo y El estanque de fuego, publicadas entre 1967 y 1968. Lo cierto es que me sorprende no haberlas encontrado nunca reunidas en un solo volumen, porque se trata de libros realmente cortos que, además, cuentan una única historia: cómo los hombres luchan por liberarse del yugo de una especie alienígena que ha ocupado la Tierra. (Que conste en acta que he escrito “los hombres”, en lugar de “la humanidad”, con toda la intención). Su autor, el británico John Christopher (1922-2012), escribió fundamentalmente novelas de género fantástico dirigidas a un público juvenil, y los escenarios post apocalípticos son una de constante en su obra, como en Un mundo vacío, de 1977, o la excelente La muerte de la hierba (1956), que Santiago L. Moreno reseñó recientemente aquí en C.
En la Trilogía de los trípodes nos presenta una sociedad bastante atrasada desde el punto de vista tecnológico y gobernada por unos misteriosos gigantes mecánicos, los trípodes. Los humanos son sometidos a través de unos dispositivos, las “placas”, que reciben al cumplir catorce años. Las placas no inhiben completamente la libertad del individuo, pero sí instilan en su receptor un sentimiento incondicional de amor y obediencia hacia los invasores.
El protagonista es un niño de 13 años, Will Parker, que es contactado por un miembro de la resistencia poco después de que a su mejor amigo le hayan insertado la placa, en un momento en el que, por primera vez, ha comenzado a tener dudas acerca de la idoneidad de este procedimiento. Las montañas blancas narra su viaje desde el pueblo del Reino Unido en el que nació hasta los Alpes, donde se oculta la última comunidad de hombres libres. En La ciudad de oro y plomo, Will forma parte de una pequeña célula cuya misión es infiltrarse en una de las misteriosas ciudades en las que viven los alienígenas, mientras que El estanque de fuego describe la ofensiva final de los hombres para intentar recuperar el control del planeta.
Grosso modo, diría que la trilogía tiene un comienzo espectacular y va desinflándose poco a poco hasta llegar al último libro, que por su estructura un tanto deslavazada parece más un fix-up que una novela propiamente dicha. La calidad de los primeros capítulos de Las montañas blancas (es maravillosa la manera en la que Christopher va desplegando la trama poco a poco, enganchando al lector a base de incorporar de forma paulatina nuevos elementos de intriga) es muy alta, pero no se mantiene ni siquiera a lo largo de todo el primer libro. Da la sensación de que, a partir de cierto momento, Christopher decidiera renunciar a la sofisticación del texto para pasar a describir la acción pura y dura, quizá con el objetivo de agilizar al máximo la narración: ¿Gajes de escribir para un público infantil y juvenil?
 En La ciudad de oro y plomo el estilo no llega a alcanzar en ningún momento las cimas (nunca mejor dicho) de Las montañas blancas, pero las experiencias de Will tras infiltrarse en la ciudad de los alienígenas son lo suficientemente fascinantes como para hacer de este título una novela plenamente disfrutable, incluso a pesar de que se echa en falta un poco más de juego por parte del autor, profundización en algunos detalles y, en general, una narración con un poco más de miga. Pero es en la tercera novela cuando todo comienza a resquebrajarse: la falta de un andamiaje consistente, la ausencia de sorpresas, la sensación creciente de que Christopher estaba deseando despachar el asunto cuanto antes y de cualquier manera, el desgaste de los personajes…
En La ciudad de oro y plomo el estilo no llega a alcanzar en ningún momento las cimas (nunca mejor dicho) de Las montañas blancas, pero las experiencias de Will tras infiltrarse en la ciudad de los alienígenas son lo suficientemente fascinantes como para hacer de este título una novela plenamente disfrutable, incluso a pesar de que se echa en falta un poco más de juego por parte del autor, profundización en algunos detalles y, en general, una narración con un poco más de miga. Pero es en la tercera novela cuando todo comienza a resquebrajarse: la falta de un andamiaje consistente, la ausencia de sorpresas, la sensación creciente de que Christopher estaba deseando despachar el asunto cuanto antes y de cualquier manera, el desgaste de los personajes…
Hablando de los personajes. La historia está narrada en primera persona desde el punto de vista de Will, un adolescente de buen fondo pero bastante inseguro y un tanto envidiosillo, egoísta y fanfarrón. La personalidad del protagonista —con el que es fácil empatizar, porque sus defectos no le hacen odioso, sino simplemente humano—, es uno de los principales atractivos de Las montañas blancas. Sin embargo, la manera de ser de Will se mantiene inamovible a lo largo de las tres novelas, y lo que lo que en el primer libro es una virtud, en el último acaba convirtiéndose en un lastre: no parece demasiado creíble que un chico en pleno crecimiento siga comportándose exactamente igual después de haber cruzado medio mundo, enfrentado mil peligros y descubrir que la humanidad vive engañada y subyugada por una especie invasora.
Pero la falta de evolución no es el único problema del que adolecen los protagonistas de los trípodes. A excepción del propio Will y —siendo generosos— sus amigos Larguirucho y Fritz, por la narración desfilan demasiados personajes con la profundidad de un dibujo animado: tienen dos o tres rasgos característicos y los ponen de manifiesto una y otra vez, como un actor con un único registro. El problema es especialmente patente en el libro tercero, cuando, por exigencias del guion, el autor mete en escena a un puñado de chaquetas rojas a los que les huele el culo a pólvora desde el mismo instante de su aparición. Dado que las tres novelas se publicaron en un intervalo muy corto (Las montañas blancas, en el 67; La ciudad de oro y plomo y El estanque de fuego, en el 68), es fácil imaginar a un estresado John Christopher aporreando frenéticamente la máquina de escribir y sintiendo la respiración de su editor en el cogote mientras la fecha límite de entrega se le echa encima a la velocidad de un tren de mercancías. Tal vez ese final resuelto un poco a salto de mata y la desagradable sensación de que las novelas podrían haber sido mucho mejores si el autor les hubiera dedicado más tiempo en lugar de rematarlas apresuradamente se deban a que… bueno, a que el autor, efectivamente, tuvo que rematarlas apresuradamente.
 También hay un motivo perfectamente racional para otra de las cuestiones que más me rechinó durante mi relectura adulta de los trípodes: en los años 60, la sociedad era más machista y racista que hoy. Eso explica un par de detalles embarazosos, como que Will se refiera a los chinos llamándolos “los hombrecillos amarillos” (sí, en serio), o la ausencia casi total de personajes femeninos en la trilogía.
También hay un motivo perfectamente racional para otra de las cuestiones que más me rechinó durante mi relectura adulta de los trípodes: en los años 60, la sociedad era más machista y racista que hoy. Eso explica un par de detalles embarazosos, como que Will se refiera a los chinos llamándolos “los hombrecillos amarillos” (sí, en serio), o la ausencia casi total de personajes femeninos en la trilogía.
En Las montañas blancas esta ausencia ni siquiera me molestó: aunque las únicas mujeres con un mínimo de importancia en la trama son la madre de Will y Eloise, su interés romántico, esta circunstancia tiene sentido dentro de la narración. A fin de cuentas, la historia está contada desde el punto de vista de un adolescente, un chaval que se relaciona fundamentalmente con personas de su mismo sexo y que solo tiene ojos para una chica, la que a él le gusta.
Resulta chocante, sin embargo, que no se mencione a ninguna mujer (ni siquiera de pasada) en las novelas siguientes, cuando se habla de los miembros de la resistencia: al parecer únicamente hay maromos en la base secreta de los Alpes. Pero lo que más me irritó fue leer que en la ciudad de los extraterrestres (donde, por algún motivo, solo trabajan esclavos “macho”), las únicas mujeres presentes están disecadas y expuestas en una especie de “museo de la belleza” donde hay mariposas, flores, animalitos achuchables y atractivas jovencitas (pero atractivos jovencitos no, porque aunque los trípodes vengan del espacio exterior, esnifen ampollas de gas, tengan tentáculos y se involucren en actividades incomprensibles para el ser humano, les encanta contemplar a mujeres guapas y muy femeninas, exactamente igual que a tu vecino heterosexual del quinto). Cada obra es hija de su tiempo, por supuesto, y debe ser valorada en su contexto. Pero, ay, detalles como este aportan peso a uno de los platillos de la balanza. Ese en el que pone “polvoriento”.
Y, sin embargo, me resisto a ubicar la Trilogía de los Trípodes dentro de esta categoría. A pesar de todos sus defectos, de su malogrado libro final y de lo caduco de algunos de sus planteamientos, hay algo épico en ella. Aventuras, asombro, rebeldía, extraterrestres invasores, diversión por un tubo. Qué más puedo decir. Que a mí, por lo que sea, todavía me encanta. Yo digo clásico.
Las montañas blancas (Oxford University Press, col. El árbol de la lectura, 2011)
The White Mountains (1967)
Traducción: Eduardo Lago
Tapa blanda. 272pp. 9,40 €
Ficha en la Tercera Fundación
La ciudad de plomo y oro (Oxford University Press, col. El árbol de la lectura, 2012)
The City of Gold and Lead (1967)
Traducción: Eduardo Lago
Tapa blanda. 288pp. 9,40 €
Ficha en la Tercera Fundación
El estanque de fuego (Oxford University Press, col. El árbol de la lectura, 2013)
The Pool of Fire (1968)
Traducción: Eduardo Lago
Tapa blanda. 304pp. 9,40 €
Ficha en la Tercera Fundación
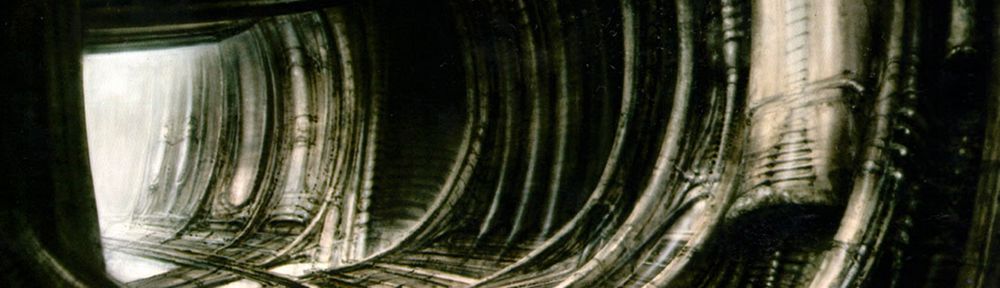
Uno de mis favoritos de la niñez, entré a la ciencia ficción de la mano de la Trilogía, solo volví a releer Las montañas blancas, fueron mis preferidos de la colección Salvat
Hola, muy de acuerdo con los puntos de vista y tu visión como la niña lectora que fuiste porque en mi caso, sucedió algo similar ya que estas novelas me llegaron muy al fondo del cora aunque eso no quita que si fuera descubriendo ciertas aristas en el desarrollo de las obras que, a modo de justificación, fueron hijas de su época, ya que prevaleciendo una estructura racial (los protagonistas principales son europeos y la acción ocurre principalmente en aquella parte del mundo) aunque no es raro que el autor (inglés como su protagonista) se haya enfocado en algo que conocía bien, sin embargo salta a la vista, ciertas descripciones con que se refiere a los personajes de otras latitudes que se mencionan circunstancialmente y que hoy en día serían opiniones políticamente incorrectas. Pero el punto que siempre me daba vueltas era el papel de la mujer en esta trilogía ya que solo aparecen también de manera circunstancial, como la madre de y el interés amoroso de. La visión misógina se revela en cuanto te das cuenta que la Resistencia está formada única y exclusivamente por varones y jamás te dicen una razón que lo explique y lo que es peor, puedes leer entre líneas, que no la dan porque la mujer no está capacitada para ese tipo de avatares y por eso era mejor dejar todo en mano de los varones.