Haciendo memoria, me doy cuenta de la gran cantidad de libros de literatura postapocalíptica que he leído en los últimos años. No es nada extraño, se trata de uno de los subgéneros de la ciencia ficción que más me gustan. Además, su presencia en las librerías de todo el mundo ha sido apabullante durante las dos últimas décadas, imposible de resistir. Ahora que el confinamiento comienza a estar en el recuerdo, me ha parecido interesante hacer un somero comentario sobre los últimos libros de este subgénero que pasaron por mis manos. No quiero cansar a nadie, así que solo van a ser tres; no deseo hacer una lista de grandes recomendaciones, que ya se han visto demasiadas en los grandes medios, sino significar brevemente la poca conciliación que suele darse entre la ficción literaria y la realidad. Aunque, para qué voy a mentir, estas lecturas son apetecibles sin necesidad de utilizar subterfugios, por sí mismas. Confieso que soy un lector más bien de contraste, de los que prefieren leer aventuras en los mares del sur durante el invierno y relatos polares en verano, pero creo que la excepcionalidad de la situación que vivimos durante cien días y que aún sufre gran parte del planeta bien merece saltarse la norma, y que, por pura catarsis o por identificación escapista, también es sugerente leer ahora historias enmarcadas en escenarios tan singulares (y fascinantes si logramos abstraernos de lo trágico) como el que se ha extendido los últimos meses más allá de nuestras ventanas y hacia el futuro. Lo cierto es que jamás ha habido una atmósfera más propicia para sumergirse en este tipo de lecturas. Los libros son La ciudad, poco después, de Pat Murphy; La muerte de la hierba, de John Christopher y La sequía, de J. G. Ballard.
 La ciudad, poco después, de Pat Murphy. En los estertores del ciberpunk, cuando la ciencia ficción se veía invadida por futuros cercanos sucios y tecnologías deshumanizadoras, la escritora Pat Murphy logró sustraerse del entorno dominante y escribir una novela contracorriente, tanto por el tono como por la mirada, ambos dirigidos al pasado y a un tipo de ciencia ficción optimista que ya había dejado de hacerse. Con un espíritu afín a escritores clásicos como Bradbury o Simak, Murphy escribe una pastoral urbana que sustituye el elemento religioso por el artístico, un adelantado alegato neohippie en formato postapocalíptico, desarrollado con una narrativa absolutamente deliciosa que emparenta a la ciencia ficción con el realismo mágico.
La ciudad, poco después, de Pat Murphy. En los estertores del ciberpunk, cuando la ciencia ficción se veía invadida por futuros cercanos sucios y tecnologías deshumanizadoras, la escritora Pat Murphy logró sustraerse del entorno dominante y escribir una novela contracorriente, tanto por el tono como por la mirada, ambos dirigidos al pasado y a un tipo de ciencia ficción optimista que ya había dejado de hacerse. Con un espíritu afín a escritores clásicos como Bradbury o Simak, Murphy escribe una pastoral urbana que sustituye el elemento religioso por el artístico, un adelantado alegato neohippie en formato postapocalíptico, desarrollado con una narrativa absolutamente deliciosa que emparenta a la ciencia ficción con el realismo mágico.
La trama de la novela se resume de forma sencilla. Años después de una pandemia que ha diezmado a la Humanidad, una adolescente viaja desde las afueras hasta la ciudad de San Francisco, donde los escasos habitantes utilizan el arte y sus diversas manifestaciones como modo de vida y enlace simbiótico con el entorno urbano. La integración de la chica en esa especie de comuna, las peculiaridades del reparto coral y de sus singulares creaciones, la preparación de los ciudadanos ante la amenaza externa, representada por un general reconstruccionista, y la confrontación final entre ambos órdenes, viejo y nuevo, iluminan las páginas de una novela que se desarrolla con una sensación (que no sentido) de la maravilla exquisita. Se trata de un canto al arte y al pacifismo que hunde sus raíces en el intento de utopía más inocente que haya dado la sociedad norteamericana. Ciencia ficción de los 50, con espíritu de los 60, escrita en los 80. Una osadía literaria que suma el arte al consabido mensaje de amor y paz.
Me sigue sorprendiendo el poco predicamento que han tenido tanto esta obra como su autora en el mundo de la cf. En algunas de las enciclopedias más importantes del género se la despacha con una línea; en otras ni siquiera figura. Aldiss, Di Filippo, Pringle o Clute no parecen tenerla en cuenta. En España, donde también el feminismo ha asaltado la cf (y en realidad, todo) en estos últimos años, el silencio es el mismo. Pat Murphy tiene un buen número de premios importantes (Nebula, Dick, Locus, Fantasy Award, Sturgeon…), además de ser la cofundadora del James Tiptree, Jr., el gran premio de la cf dedicado a ampliar el entendimiento de las cuestiones de género. Tiene publicadas varias obras interesantes y cuenta con esta novela excepcional como buque insignia de su ficción. Quizás el hecho de que el libro no profundice en ese tema en concreto le ha restado utilidad e interés en determinados círculos. Ni siquiera la reciente polémica con el premio Tiptree ha traído el recuerdo de su nombre. En todo caso, esta novela me parece absolutamente reivindicable por su desprejuiciada esencia retro, su belleza literaria y la inusitada propuesta de postapocalíptico que presenta. Para saber más de ella, en esta misma web hay una magnífica reseña escrita por Alfonso García.
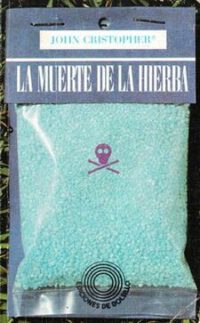 La muerte de la hierba, de John Christopher. Un virus está sacudiendo China y el este de Asia. En Europa, los gobernantes transmiten tranquilidad y lo anuncian como algo lejano, un problema que no llamará a sus puertas. Cuando el virus llega a Occidente, el primer ministro británico decide que la medida más sensata de salvación es sacrificar a unos cientos de miles para que el resto sobreviva. Curioso, ¿verdad? Esta novela fue escrita en 1956 y no puede parecer más actual. Pero, antes de que la imagen de Boris Johnson se instale en la mente del lector, confieso una pequeña trampa: el virus afecta a todo tipo de herbáceos, no a los humanos. La mortalidad viene dada por la hambruna, y la solución del primer ministro es lanzar bombas atómicas sobre las principales ciudades del Reino Unido para que, de ese modo, el escaso alimento alcance para los supervivientes.
La muerte de la hierba, de John Christopher. Un virus está sacudiendo China y el este de Asia. En Europa, los gobernantes transmiten tranquilidad y lo anuncian como algo lejano, un problema que no llamará a sus puertas. Cuando el virus llega a Occidente, el primer ministro británico decide que la medida más sensata de salvación es sacrificar a unos cientos de miles para que el resto sobreviva. Curioso, ¿verdad? Esta novela fue escrita en 1956 y no puede parecer más actual. Pero, antes de que la imagen de Boris Johnson se instale en la mente del lector, confieso una pequeña trampa: el virus afecta a todo tipo de herbáceos, no a los humanos. La mortalidad viene dada por la hambruna, y la solución del primer ministro es lanzar bombas atómicas sobre las principales ciudades del Reino Unido para que, de ese modo, el escaso alimento alcance para los supervivientes.
Esta obra del apocalíptico británico, enmarcada en la tradición de escritores como H. G. Wells, John Wyndham, Nevil Shute o S. Fowler Right es, sin duda, la más actual de todas. Aborda y perfecciona la rama más visitada del subgénero, aquella que basa su premisa en la supervivencia y el retorno a la ley del más fuerte. Sus personajes, puestos sobre aviso de lo que viene, tratan de recorrer los kilómetros que separan Londres de un valle en el que vive el hermano del protagonista, un lugar cerrado, defendible y con posibilidades para la pervivencia. En el transcurso de una semana, el barniz de la civilización irá desprendiéndose por el camino y las circunstancias abocarán a toda la partida a renunciar a los códigos sociales de humanidad y respeto más básicos. Violaciones, robos, asesinatos a sangre fría y, en definitiva, toda la violencia que nos hemos acostumbrado a ver en las historias de supervivencia postapocalípticas omnipresentes hoy en día.
Es reseñable la brecha de tiempo que se abre entre la publicación de La muerte de la hierba y el empacho de survivals con los que el fenómeno zombie y el auge del postapocalíptico han asaltado pantallas, libros y cómics a lo largo de este siglo. Porque esa violencia que parece tan actual ya estaba presente en aquella novela de hace más de 60 años, trasladada a las páginas con un poder de convicción que obliga a cualquier lector, de aquella y de esta época, a aceptarla como lógica e inevitable. De todas sus bondades, esa es sin duda la mayor: la capacidad que tiene el texto, edificado casi en su totalidad sobre diálogos, para mostrar el derrumbe de los valores civilizatorios durante el breve viaje de un grupo de londinenses de clase media por la campiña inglesa. La asunción del uso de la violencia por el grupo para lograr alcanzar un objetivo en el que les va la vida a corto y largo plazo es progresiva, nada chocante, diríase que incluso sensata. Y sin embargo, los personajes pasan en un momento crítico, tras sufrir un asalto violento, de ser víctimas del mal a instituirse en sus representantes, sin siquiera reflexionarlo, como algo natural. La corriente de violencia se prolonga hasta el desenlace, sumamente trágico, pero, en sintonía con el sentido de los acontecimientos y el desarrollo de la obra, asumido por todos.
Como señalaba, la profusión de diálogos lleva todo el peso informativo de la novela. No solo en cuanto a la construcción de los personajes y sus interrelaciones, sino también en lo respectivo a las acciones, a la situación global e incluso a los pequeños pasajes descriptivos en los que se aporta contexto y atmósfera literaria. El preludio de la catástrofe, esa sensación conocida de paz antes de la tormenta, está narrado con una placidez fatua, en conversaciones a caballo entre las playas veraniegas y la casa de campo, en un tono diríase íntimo, casi bradburiano. A lo largo de la novela apenas hay muestras del desastre que les ha obligado a huir, pero basta una simple imagen a medio camino, la de los niños de la expedición deteniendo su juego en el campo, en un silencio premonitorio roto por el vuelo de bombarderos sobre sus cabezas, para asentar la certeza del colapso. Todo llega nítido al lector y todo a golpe de diálogo.
La muerte de la hierba es, con toda seguridad, la representante más convincente del ramal hobbesiano de la literatura apocalíptica. Es una lectura adictiva a la par que convincente, que explota sin exageraciones y con una naturalidad pasmosa el desarrollo de una máxima habitual en este tipo de literatura, el homo homini lupus como evidencia desnuda tras la caída de las normas que rigen y permiten nuestra convivencia. La educación, la solidaridad, la fraternidad o el moderno empoderamiento femenino pierden todo su valor y significado en sistemas en los que la fuerza pasa a ser el actor principal que asegura la supervivencia. Este libro es un recordatorio de que nuestro bienestar es, en realidad, poco más que un consenso.
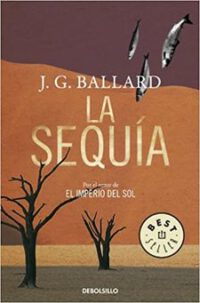 La sequía, de J. G. Ballard. El colapso viene dado en esta ocasión por una sequía permanente. Una capa de productos químicos cubre los océanos, impidiendo la evaporación y, por ende, las lluvias. Los ríos y los lagos son barrizales innavegables llenos de escombros. El protagonista verá, en primera instancia, el abandono de su pequeña ciudad, marcado por pequeños actos de violencia en grupo y por las extrañas actitudes de los pocos habitantes que deciden no marcharse, para finalmente viajar, como la mayoría antes que él, a la costa, en busca del agua que permanece bajo la piel química que cubre los mares. Tras años de supervivencia en las playas, abriendo canales en las salinas, vuelve a casa para comprobar la degradación final de aquellos que se quedaron.
La sequía, de J. G. Ballard. El colapso viene dado en esta ocasión por una sequía permanente. Una capa de productos químicos cubre los océanos, impidiendo la evaporación y, por ende, las lluvias. Los ríos y los lagos son barrizales innavegables llenos de escombros. El protagonista verá, en primera instancia, el abandono de su pequeña ciudad, marcado por pequeños actos de violencia en grupo y por las extrañas actitudes de los pocos habitantes que deciden no marcharse, para finalmente viajar, como la mayoría antes que él, a la costa, en busca del agua que permanece bajo la piel química que cubre los mares. Tras años de supervivencia en las playas, abriendo canales en las salinas, vuelve a casa para comprobar la degradación final de aquellos que se quedaron.
David Pringle, que no sentía devoción por esta novela, definió a Ballard como una voz única. Creo que, a fin de cuentas, es con lo que me quedo tras la lectura de La sequía, la esencia inequívocamente ballardiana que la nutre, esos paisajes desolados y extraños tan bien descritos, el efecto que tienen en los personajes que los recorren, la relación entre el demolido decorado exterior y las conductas humanas que genera. A lo largo de la serie de los desastres naturales, conformada por cuatro novelas, Ballard le arrebata al hombre la sociedad que ha creado y lo expone a una civilización en fuga. Donde el postapocalíptico al uso suele buscar el miedo, historias de supervivencia y violencia, el británico prefiere indagar en la respuesta interior, en las actitudes y conductas del ser humano expuesto a la ausencia de sentido social y de progreso, de los sistemas y elementos que configuran nuestra vida y el concepto de normalidad. Mientras que el resto de escritores se fijan en el efecto más llamativo de la caída de la civilización, la ley del más fuerte, Ballard centra su interés en los efectos que el derrumbe produciría en la mente, en aquello que construye los significados y el núcleo del ser humano. Donde otros agarran la ametralladora, los personajes de Ballard exhiben piscinas en medio de la mortal sequía.
Todo lo que me sorprendió en El mundo sumergido, segunda novela del ciclo postapocalíptico, se revela en esta tercera como obsesión. En La sequía se repiten inquietudes y modos de la obra anterior. Ballard ha encontrado su camino, el que desde aquí será su sello de identidad, y lo explora a conciencia. En ausencia de civilización, la vuelta al limo primordial. Lo que las aguas mantenían bajo la superficie en su anterior novela sale a flote en esta, como el subconsciente asomándose para salpicar de barro nuestro pensamiento consciente. Es el ser humano desnudo, boqueando por la ausencia de sentido, sin los constructos sociales que han conformado hasta entonces los modos y el oxígeno de su existencia. Las extrañas conductas de sus personajes, sus insólitas actitudes, son aberraciones reactivas, la respuesta a la ruina exterior y a la carencia de sentido producida por un mundo que ya no es.
El destilado producido por la interrelación entre la adulterada psique humana y las fascinantes descripciones del paisaje, el consabido estilo ballardiano, es absolutamente disfrutable, pero en la narrativa se pueden encontrar defectos. Hay acciones que no quedan muy claras, e incluso se percibe un desconcertante baile de personajes. La elipsis central, un salto de tiempo sin previa explicación, descoloca durante unas cuantas páginas. La traducción de Francisco Porrúa bajo uno de sus heterónimos deja también alguna rareza, pero los defectos narrativos son exclusivos del autor. Curiosamente, reconociendo que Ballard se va perfeccionando a sí mismo libro a libro, considero que la calidad de esta serie de los desastres naturales, a falta de leer la primera novela, corre a la inversa. El mundo sumergido, quizás por el impacto de lo original e inesperado, me pareció extraordinaria. En La sequía vuelve a maravillarme el juego paralelo entre el paisaje y la molicie interior, pero me impresiona menos. En El mundo de cristal, sublimación de la imagen ballardiana, de cuyo poder de fascinación da fe la película Aniquilación de Alex Garland que bebe de ella, mi interés por lo que hay tras la estética decae del todo. Aun así, la perspectiva única de Ballard convierte a cualquiera de sus obras en un producto interesante.
 Y bien, ¿qué hemos podido identificar de esas novelas en este apocalíptico blando que hemos vivido? Supongo que esto dependerá del factor personal, de las circunstancias propias y la información recibida durante la crisis. Cada uno de los lectores habrá tenido sus propias sensaciones. En mi caso, alguna de las situaciones que he visto, escuchado o leído en las noticias desde marzo me han asaltado y traído pasajes y ecos de algunas de las obras postapocalípticas que más huella dejaron en mi memoria. Estas tres, por ser las últimas que he leído, las tenía más presentes, y aun así, poca sintonía entre hechos y realidad he encontrado. Uno puede buscar parecidos, concomitancias, escenas semejantes, pero lo único que va a encontrar son ecos. Solo ecos, y sin embargo, con qué fuerza susurran y rebotan en las paredes del cerebro. Sin la literatura, el parecido es insignificante, pero desde su perspectiva, cuánto fascinan esos casi inaudibles sonidos. En algún caso, como cantos de sirena.
Y bien, ¿qué hemos podido identificar de esas novelas en este apocalíptico blando que hemos vivido? Supongo que esto dependerá del factor personal, de las circunstancias propias y la información recibida durante la crisis. Cada uno de los lectores habrá tenido sus propias sensaciones. En mi caso, alguna de las situaciones que he visto, escuchado o leído en las noticias desde marzo me han asaltado y traído pasajes y ecos de algunas de las obras postapocalípticas que más huella dejaron en mi memoria. Estas tres, por ser las últimas que he leído, las tenía más presentes, y aun así, poca sintonía entre hechos y realidad he encontrado. Uno puede buscar parecidos, concomitancias, escenas semejantes, pero lo único que va a encontrar son ecos. Solo ecos, y sin embargo, con qué fuerza susurran y rebotan en las paredes del cerebro. Sin la literatura, el parecido es insignificante, pero desde su perspectiva, cuánto fascinan esos casi inaudibles sonidos. En algún caso, como cantos de sirena.
En cuanto a expresiones artísticas, los conciertos de terraza a terraza a la caída del sol, las calles vacías llenas de música o alguna representación de danza individual en el patio comunitario me han recordado a la novela de Murphy, la semilla de lo que podría ser. Pero lo cierto es que el arte mayoritario ha florecido en internet, en la originalidad despertada en Tik Tok o Instagram, en los vídeos personales. Es algo que ninguna novela postapocalíptica de siglos anteriores pudo imaginar, y la prueba de que nuestra línea temporal, en algún momento del pasado reciente, cambió de rumbo. Todo lo que ocurra a partir de ahora, sea arte, información o contacto, pasará obligatoriamente por las redes.
De la novela de Ballard poco ha podido llegar, prácticamente nada a la mayoría que ha vivido confinada en sus casas. Es cierto que los que hemos seguido trabajando sí hemos podido ver paisajes urbanos desiertos, y que eso, al menos en mí, ha producido un cierto extrañamiento ballardiano a ratos (no sé si también el acopio de papel higiénico como primera respuesta al apocalipsis, algo inaudito), pero las ficciones del británico se desarrollan más en el post, en una degradación que, por suerte, no hemos podido llegar a sentir. Aunque alguna actitud extraña sí se ha llegado a dar, como, por poner uno de varios ejemplos llamativos, la del ciudadano de Guadalajara que fue a Madrid a comprar pan. Aunque también se podría acordar que la conversión de muchos vecinos en gendarmes de las terrazas ha tenido algo de deriva mental. Y no, lo de los políticos no entraría en esta categoría, sino en la de la siguiente novela, la que trata la desviación hobbesiana.
 Porque, efectivamente, más allá de los rumores de tumultos en tierras italianas, la verdadera violencia colateral de este colapso de tres meses ha estado en el estamento político, en la soberbia de no reconocer errores, en la desvergüenza de hacer electoralismo con el desastre. La bajeza que los ciudadanos hemos tenido que soportar, la atmósfera de mendacidad formada en torno a una catástrofe planetaria que solo en nuestro país se ha llevado por delante a decenas de miles de ancianos, ha sido la traslación, el eco de la magnífica novela de John Christopher. No ha habido violencia en las calles, pero si el equivalente a disparos, violaciones y linchamientos en el graderío y los bastidores políticos. Y no por motivos de supervivencia, sino por el más bajo motivo, el ansia de poder. La correspondencia con la novela ha llegado al punto de provocarme la identificación de uno que otro personaje sin escrúpulos en ciertos diputados (y diputadas) del Congreso.
Porque, efectivamente, más allá de los rumores de tumultos en tierras italianas, la verdadera violencia colateral de este colapso de tres meses ha estado en el estamento político, en la soberbia de no reconocer errores, en la desvergüenza de hacer electoralismo con el desastre. La bajeza que los ciudadanos hemos tenido que soportar, la atmósfera de mendacidad formada en torno a una catástrofe planetaria que solo en nuestro país se ha llevado por delante a decenas de miles de ancianos, ha sido la traslación, el eco de la magnífica novela de John Christopher. No ha habido violencia en las calles, pero si el equivalente a disparos, violaciones y linchamientos en el graderío y los bastidores políticos. Y no por motivos de supervivencia, sino por el más bajo motivo, el ansia de poder. La correspondencia con la novela ha llegado al punto de provocarme la identificación de uno que otro personaje sin escrúpulos en ciertos diputados (y diputadas) del Congreso.
Afortunadamente, la realidad ha abierto su propio camino al margen de la literatura para demostrar que el debate entre Hobbes y Rousseau sigue tan vivo como siempre y que ambos aciertan y se equivocan. El Estado ha demostrado su necesidad y su labor como paraguas social contra los desastres ante los que el neoliberalismo se muestra desnudo e impotente, que el ámbito de lo público es crucial para el mantenimiento de la civilización y el progreso humanos. Y también se ha evidenciado que la sociedad, en este nuevo presente las redes sociales, pueden pervertirnos. Pero si es cierta la protervia en el ser humano, también lo es la presencia de bondad. Las personas del sector sanitario (y de otros en menor medida) han demostrado que la bondad existe. No siendo “héroes”, un calificativo literario que en este caso abomino por la romantización que supone de la cruda realidad, sino profesionales extremos y bienhechores, que han trabajado más allá de su deber y de todo lo exigible, jugándose la salud e incluso la vida. Quizás España no tenga la mejor Sanidad del mundo, pero puede que sí el mejor personal sanitario, ese que lo da todo.
Y acabo ya, aludiendo a lo que escribí casi al principio: ecos. Algunos, los que tenemos la picazón de lo postapocalíptico desde la adolescencia, los hemos sentido en estos tres meses. Como el amante de la literatura de viajes que recorre tierras que siempre le han fascinado en los libros. He expuesto algunos de los que he podido identificar. Pero en mi caso aún ha habido algo más, algo que me obligó a escribir un cuento y que tendré como recuerdo para siempre. Aquellos diez días de confinamiento casi absoluto, en los que pude recorrer un Madrid vacío, me proporcionaron otro nivel de identificación, algo más intenso que un eco, una sensación de ausencia humana total, de soledad allí donde he vivido más de medio siglo. Fue algo que me trajo a la cabeza dos textos, no como ecos, sino como certezas. Ambos hablan de lo mismo por distintos medios, y expresan perfectamente mis sentimientos en aquellos trayectos.
El poema que Sara Teasdale escribió tras la I Guerra Mundial, Vendrán lluvias suaves, cuyo título aprovecharía años después Ray Bradbury para uno de sus más recordados cuentos. Estos son los doce versos:
Vendrán lluvias suaves y olor a tierra mojada,
Y golondrinas rolando con su chispeante sonido;Y ranas en los estanques cantando en la noche,
Y ciruelos silvestres de trémula blancura.Los petirrojos vestirán su plumoso fuego
Silbando sus caprichos sobre el cercado;Y nadie sabrá de la guerra, a nadie
Preocupará cuando al fin haya acabado.A nadie le importaría, ni al pájaro ni al árbol,
Si toda la humanidad pereciera;Y la propia Primavera, cuando despertara al alba,
Apenas se daría cuenta de nuestra partida.
Y el párrafo final de La carretera, de Cormac McCarthy:
Una vez hubo truchas en los arroyos de la montaña. Podías verlas en la corriente ambarina allí donde los bordes blancos de sus aletas se agitaban suavemente en el agua. Olían a musgo en las manos. Se retorcían, bruñidas y musculosas. En sus lomos había dibujos vermiformes que eran mapas del mundo en su devenir. Mapas y laberintos. De una cosa que no tenía vuelta atrás. Ni posibilidad de arreglo. En las profundas cañadas donde vivían todo era más viejo que el hombre y murmuraba misterio.
Formas distintas, fondos idénticos, la sensación que tuve esos días: la Naturaleza, nuestro planeta, ya estaban ahí mucho antes de llegar nosotros, y seguirán existiendo cuando ya no estemos. La Humanidad es efímera, somos una anécdota en el cuaderno del tiempo.


Me apunto los libros para rebuscar, solo he leído Muerte de la hierba y recuerdo que de adolescente me dejó un poco tocado.
Muy buena reflexión final. Y casualmente escribí algo muy corto sobre esto. Intenté hacer acopio de cosas muy al principio, nos cortamos el pelo, llené el depósito de gasolina y le gradué las gafas a mi hijo (en ese momento me di cuenta que todo lo que hacía era inútil a largo plazo).
Para mí lo del papel higiénico como necesidad primera fue la constatación de que la realidad va por otro lado.
Pingback: La muerte de la hierba | Rescepto indablog