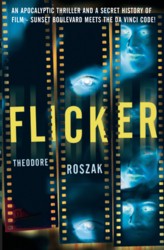La historia del cine está repleta de áreas misteriosas, de títulos legendarios y perdidos, de fascinantes figuras marginales excluidas del canon oficial y sólo mencionadas a pie de página en caracteres minúsculos. No es extraño, por tanto, que ninguno de nosotros haya oído hablar de Max Castle. Nacido Max von Kastell en la Alemania de principios del siglo XX, pudo haber sido uno de los directores fundamentales del cine expresionista, de no ser por los problemas de censura encontrados a raíz de su película “Simón el Mago”, que lo forzaron a emigrar a Estados Unidos como hicieron otros muchos colegas de la UFA.
La historia del cine está repleta de áreas misteriosas, de títulos legendarios y perdidos, de fascinantes figuras marginales excluidas del canon oficial y sólo mencionadas a pie de página en caracteres minúsculos. No es extraño, por tanto, que ninguno de nosotros haya oído hablar de Max Castle. Nacido Max von Kastell en la Alemania de principios del siglo XX, pudo haber sido uno de los directores fundamentales del cine expresionista, de no ser por los problemas de censura encontrados a raíz de su película “Simón el Mago”, que lo forzaron a emigrar a Estados Unidos como hicieron otros muchos colegas de la UFA.
En Hollywood, la MGM apostó fuerte por Kastell, que ya había adaptado su apellido a la grafía anglosajona, y se dispuso a producirle una ambiciosísima epopeya bíblica, “La mártir”, rodada en escenarios naturales con la gran estrella Louise Brooks y medios descomunales para entonces. Por desgracia, los ejecutivos de la Metro consideraron que la película no debía exhibirse e incluso llegaron a destruir todas las copias existentes. Castle, viendo cómo su carrera sufría un revés irreversible que lo apartaba para siempre de los grandes estudios, no se resignó a permanecer inactivo y decidió buscar trabajo como fuera, lo cual lo llevó a las pequeñas compañías productoras de cine de serie B, donde desarrolló el grueso de su carrera. Los pocos que han oído hablar de Max Castle lo asocian principalmente a misérrimas películas de vampiros como “Count Lazarus” o “Kiss of the vampire”, con alguna que otra excursión al Caribe y el vudú como “Zombie doctor”, firmada al alimón con el incombustible Edgar G. Ulmer.
Los pocos que han visto las películas de terror de Max Castle formulan extrañas afirmaciones sobre ellas. Da igual lo tópico de sus guiones, sus malas interpretaciones: su atmósfera es única, diríase que nunca se han visto unas sombras tan negras en la pantalla, ni un ambiente tan opresivo. Hay quien jura y perjura que pueden verse escenas de sexo real entre los actores, aunque un análisis de la película fotograma a fotograma no registra ni una sola imagen subida de tono. Más de uno se siente sucio tras ver cualquiera de estas obras, e incluso su vida sexual se resiente por ello.
Un análisis detallado revela que Castle fue un pionero en la utilización de imágenes subliminales. Imágenes en ocasiones muy extremas eran sobreimpresionadas a los fotogramas de manera invisible al ojo aunque no a una percepción más profunda, dejando un profundo sentimiento de angustia nihilista, de desagrado ante la proliferación de una humanidad cruel y sádica, de fatalismo ante un mundo hostil e infernal que sólo puede calmarse con la muerte. La iconografía «secreta» de Castle es fácil de relacionar con la antigua doctrina de los cátaros, aunque este carácter excéntrico y esotérico del director toma una nueva dimensión cuando analizamos viejas películas de Shirley Temple y comprobamos atónitos que contienen el mismo tipo de imágenes perversas y obsesionantes…
Este es el punto de partida de Flicker, la novela de Theodore Roszak que bajo el disfraz de un apasionante thriller con ribetes conspirativos supone todo un tratado sobre el séptimo arte, sus entusiastas, sus connotaciones eróticas, sus peligros, su eterno poder de fascinación. Dudo que muchos buenos cinéfilos pudieran sentirse indiferentes a mucho de lo que cuenta y describe Roszak: los albores de los cine-clubs y filmotecas en miserables sótanos regentados por apasionados particulares; la época en que no existía el vídeo doméstico y las películas eran sólo copias de proyección en celuloide, dificilísimas de encontrar y extremadamente frágiles; la escena underground, plagada de émulos decadentes de Kenneth Anger o Paul Morrissey; el despertar de la cultura pop, con su culto al mal gusto, a lo cutre y a lo camp, prolongado en el creciente éxito setentero de las películas gore y su estética amateurista y extrema.
Roszak escribe desde un conocimiento exhaustivo de lo que cuenta, y sabe cómo dotar de verosimilitud a sus creaciones dotándolas de un contexto real. Lo que se nos cuenta de las películas imaginarias de Max Castle y su discípulo espiritual y niño prodigio del splatter, Simon Dunkle, por muy desagradables y execrables que el narrador nos diga que son, nos produce unas ganas invencibles de verlas y caer bajo su perjudicial hechizo. Se tratan de creaciones muy bien imaginadas, mezclas de sátira, psicología del espectador y verdadero amor hacia una forma artística que deja sentir su poder hasta en sus muestras más degradadas.
Poder sobre el que las metafóricas técnicas manipulativas de Castle y sus adláteres suponen una suerte de advertencia. Roszak, que para eso es profesor universitario y autor de reputadas obras de no ficción como “El nacimiento de una contracultura”, construye todo un sistema teórico sobre la influencia nefasta del cine, que sonaría alarmista y moralizador de no ser por la delirante conspiración histórica con que lo viste, muy difícil de tomar en serio y consciente de ello, que llega a remontarse a películas medievales perseguidas por la Inquisición, a la matanza de los albigenses, a los Templarios –¿cómo no? – y al papel inquietante que Siegfried Kracauer, en su libro “De Caligari a Hitler”, atribuyó al expresionismo como abono fertilizante de un clima social histérico y paranoico donde el nazismo florecería cual hiedra venenosa.
Pero éste es sólo un nivel del libro. En otro tenemos la autobiografía íntima de un hombre en cuya vida erótica el cine siempre ha jugado un papel predominante desde que en su adolescencia viera a Jeanne Moreau en “Los amantes” de Louis Malle, y cuyas compañeras de cama siempre se han correspondido con arquetipos cinematográficos femeninos, desde su gran amor juvenil, Clare, sesuda crítica e historiadora fílmica de gran influencia inspirada en la célebre Pauline Kael, hasta estrellas cincuentonas en decadencia como la intérprete de los seriales de “Nylana, la chica de la jungla”, fetiche erótico temprano del protagonista, pasando por jóvenes cinéfilas francesas de la cosecha nouvelle vague o inaccesibles vampiresas a lo Marlene Dietrich, bellas aún a los 70, que saben aún satisfacer sexualmente mediante curiosas prácticas emparentadas con el tantra yoga que excluyen toda forma de penetración.
A otro nivel tenemos las actitudes frente al cine: los que ven en él una relevante expresión artística de insobornable carácter moral –la coprotagonista Clare, que no puedo evitar ver como el santurrón trasunto de los críticos puristas y arrogantes de los que la cinefilia está tan llena–, los hedonistas que ven en él diversión incluso en los pestiños más infames y encuentran en la falta de calidad y buen gusto un revulsivo contra la estéril corrección burguesa –el secundario Sharkey, por cuyas opiniones siento cierta simpatía–, o los creadores malditos, que no pueden evitar cultivar su arte por encima del sentido común o la moral, y que llevan su pasión hasta extremos patéticos y conmovedores –el propio Max Castle–.
Todo ello inmerso en una trama absorbente con sólo algunos altibajos y reiteraciones que sabe captar de maravilla el terror primordial de la imagen en movimiento –visible sobre todo en cine realmente antiguo, en especial mudo– y elabora toda una metafísica inquietante de por qué esto sucede, tal vez descabellada pero en todo caso bien traída y producto de una competente imaginación. Flicker supone un regalo para los amantes del cine, una fuente sin final de datos, opiniones y reflexiones, y, para los demás, una entretenida, si bien algo densa, novela de intriga, fantasía y terror, cuya edición española no me consta… aunque las cosas podrían cambiar si Darren Aronofsky se rehace del linchamiento crítico sufrido con La fuente de la vida y lleva a cabo su adaptación a la gran pantalla.