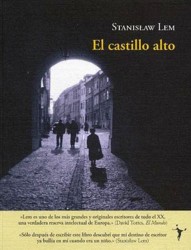No me gustan los relatos de infancia, porque los encuentro casi siempre impostados. A partir del desarrollo del psicoanálisis, la infancia se convirtió en un territorio a explorar antes que a rememorar, generalmente con la intención de trazar mapas coherentes. El biógrafo —o autobiógrafo— cree casi siempre que puede encontrar en la niñez pautas, e incide en la presentación de hechos que puedan ser interpretados en el seno de un conjunto consecuente con el posterior desarrollo del individuo. Se ha terminado por convertir al relato de la infancia en un —a mi juicio— plúmbeo subgénero de la introspección novelística, fatigosamente puntilloso, en el que no faltan detallados recuerdos de hechos en realidad poco significativos, ni los inevitables instantes de frustración magnificados, iniciación al sexo y demás tópicos.
No sé a cuántos de quienes me leen les ocurrirá como a mí, pero no encuentro nada similar a esa construcción intencional en los recuerdos, fragmentarios y faltos de pauta, que alberga mi memoria. Algunos felices, unos cuantos vergonzantes y la mayoría sin significado relevante, insuficientes para definir mi desarrollo como persona, en el que han tenido bastante más que ver los aprendizajes y daños sufridos en las etapas de mi vida en las el dolor era más profundo, y cuando además era capaz de analizar los sucesos y extraer consecuencias.
Por ello, me ha ilusionado especialmente ver reflejada esa misma falta de fe en el mito de la infancia, alumbrada además con un exquisito relato de sus bellezas e inquietudes, en la obra de un autor al que admiro como Stanislaw Lem. «Me veo en la embarazosa posición de alguien que no puede alcanzar una bolsa llena de hechos, por muy caótica que resulte la mezcla de esos hechos, y lo que hago es arrastrarlos, como a la fuerza, desde las estructuras en las que habían adoptado una apariencia de realidad», dice el escritor polaco, fallecido hace poco más de un año, indudablemente uno de los colosos de la literatura del siglo pasado tanto en su faceta de autor fantástico como en la de ensayista inventivo.
El castillo alto disfruta, por tanto, de cierta incoherencia. La memoria de Lem, a la que el autor recrimina una y otra vez su falta de precisión, va pasando de un tema a otro sin un propósito del todo claro, salvo tal vez el de tocar todas las cuestiones que le interesaron como niño. A cambio, suple esa dispersión con elementos que, en rigor, me parecen más apropiados para un reflejo de la niñez: la sensibilidad, la sinceridad, la observación comprensiva de su propio yo infantil, el uso de esos materiales como herramienta para describir toda la época en que se produjeron.
Lem se extiende en particular en la narración de una curiosa manía infantil: la de crear documentos burocráticos de un país inexistente, cuidadosamente repletos de sellos, lacres y demás zarandajas novecentistas. A partir de ellos, la imaginación del adolescente Lem echaba a volar en busca de países imaginarios a los que el acceso sólo estaba permitido a través de sus credenciales. Esta afición permite a Lem reflexionar, en curiosos razonamientos, sobre la naturaleza del arte.
El pequeño Stanislaw, tal y como lo retrata su yo adulto, era por lo demás un niño con una fuerte pulsión destructiva, glotón y de inteligencia sobresaliente, aunque Lem nunca se detenga en ese apartado. Se asoma muy poquito al sexo —como, tengo la impresión, casi todos los niños, salvo los que son víctimas de abusos, o los protagonistas de películas sobre la posguerra civil española—, no tiene experiencias tonantes de frustración, y es capaz de sacar el disfrute a la vida que sólo se extrae plenamente en la infancia, por desafortunada que sea, y la de Lem no lo fue: «Yo lo aceptaba todo como quien acepta las nubes y los árboles. Iba aprendiendo del mundo, acostumbrándome a él, y en él no encontraba nada disonante».
El escenario es una pequeña ciudad provinciana, Lvov, convertida en una fascinante caja de misterios a los ojos de un niño. Tampoco hay sobresaltos en el entorno familiar de Lem, de familia acomodada. Sin sobrecargas idílicas pero con una enorme ternura, el escritor rememora sus pequeños tesoros, a los compañeros de clase, las ilusiones y los descubrimientos. Todo ello conforma un marco hermoso, que se vio bruscamente roto por la brutalidad de la invasión nazi. Ahí terminó la inocencia de Lem, así como toda una época de ilusión europea, pero es privilegio de la literatura ser capaz de mantener con vida la belleza destruida a través de joyitas como este libro.