Se considera habitualmente a Greg Egan como un autor críptico, cuyo disfrute queda al alcance de una selecta minoría de lectores que se mantiene al día de los descubrimientos en disciplinas tan sugestivas como la física cuántica, la genética o la biotecnología. Matemático de formación y programador de profesión, se caracteriza por plantear tesis con una base científica verosímil y conducirlas, mediante un desarrollo lógico brillante e implacable, a regiones sombrías en el límite de nuestro conocimiento a las que no se nos ocurriría mirar… y no precisamente por nuestro desconocimiento.
Contra lo que cabría suponer, el peso de la narración en su obra no recae, a pesar de su innegable peso específico, en lo tecnológico y lo especulativo. Egan desarrolla sus historias a través de planos largos, necesarios para el estudio racional –de ahí la sensación de distancia y frialdad que transmite– de la evolución de los personajes, cuyos conflictos existenciales son catalizados a través de la tecnología.
¿Qué intención se halla detrás de esta estructura narrativa? La distancia narrativa, tanto en la construcción de personajes como en el plano temporal, permite adoptar una amplia perspectiva sobre el impacto científico y tecnológico en el hombre, impacto que, hoy en día, se diluye por saturación a causa de su evolución vertiginosa, sobre todo a nivel personal. Recordemos que lo que hace apenas diez años era impensable –ADSL a muchos gigas, televisión en el móvil, discografías enteras en apenas una tarjeta de crédito– hoy se presenta incluso como algo a punto de quedarse antiguo.
Pero esta pérdida de perspectiva no se ciñe sólo al aspecto tecnológico, sino que es sólo un síntoma de uno más inquietante. Durante, digamos, el último medio siglo, y paralelamente a la evolución científica y tecnológica, se ha producido un vuelco en los valores sociales y morales que ha conducido a una prevalecencia de los valores individuales sobre los grupales, encajados en un entramado social que es a todas luces incierto. Curiosamente, esta época de incertidumbre coincide con el desarrollo de dos ramas del conocimiento que han influido decisivamente en nuestra vida, no tan sólo por cambiar radicalmente nuestra concepción de la realidad sino por constituir el principio por el que se rigen el transporte, la comunicación y la tecnología de este mundo globalizado: la relatividad y la cuántica.
Así, pues, el Universo es sustancialmente incierto y nuestro futuro en nuestro marco social es también incierto. ¿Dónde nos deja eso? En una encrucijada sin señales y con un GPS defectuoso. O mentiroso. Una situación intrínsecamente angustiosa.
Así pues, vemos que el elemento hard resulta una potentísima y eficaz metáfora sobre la incertidumbre que acompaña a la condición humana. Desde este punto de vista, las historias recogidas en Axiomático cobran una dimensión terrorífica en cuanto, durante el planteamiento del conflicto por el que transita el personaje, una de las posibles consecuencias es la disolución del «yo», la muerte íntima en no se sabe bien qué estado del Universo.
Y para sentir este terror íntimo no es necesario saber de cuántica.
Inaugura la antología “El asesino infinito”, quizá el ejemplo más claro de esta disolución de la identidad: una especie de «deconstrucción cuántica del alma» que partiendo de la tesis de que incluso el estado del hombre no es sino el colapso de la función de onda que lo describe –y nada más terrible se me ocurre como metáfora de la alienación–, narra la historia de un policía «estable» en todas las bifurcaciones de la realidad cuya misión es neutralizar a los «soñadores», drogodependientes que con su adicción intersectan Universos alternativos. El desarrollo es impecable y la conclusión de las que hacen que los escalofríos que recorren la columna entren en resonancia.
Tan espectacular en su desarrollo, y más efectivo en su impacto emocional si cabe, estaría “Aprendiendo a ser yo”. La inmortalidad, entendida como la residencia perpetua del yo en este mundo, conduce a la pregunta de qué es realmente el yo, si depende de la materia –el hombre– o si toda su información, transmitida a un dispositivo inorgánico y sin pérdida de conciencia, se puede considerar la misma persona. Las implicaciones de este supuesto son apabullantes, y dado que la solución puede ser muy diferente para el yo anterior y el yo actual, Egan concluye la narración con un final necesariamente ambiguo. Y escalofriante.
“Cercanía” resulta una coda del cuento anterior, donde el límite que se explora es el de la incapacidad de ser completamente empáticos con otras personas, y las implicaciones de poder bajar en algún momento la barrera física y psicológica que nos separa de los demás. No llega a ser tan impactante como “Aprendiendo a ser yo”, en parte a causa de la propia hipótesis que conduce a la fusión empática, pero aun así el regusto que deja es inquietante. Al igual que “Un secuestro”, que incide en la misma temática pero desde la desazón de quien ama a una persona y es incapaz de decidir si esta depende o no del envoltorio.
En la línea de la percepción del yo más inquietante de “Aprendiendo…” se encuentra el relato que da título a la antología. Aquí, Egan vuelve a echar el resto jugando esta vez con la nanotecnología.
Por otra parte, en una línea similar a “El asesino infinito”, con un desarrollo lógico espectacular y una conclusión contundente, “Hacia la oscuridad” deja de lado los aspectos más filosóficos de la obra de Egan y se limita –y esto no es poco– a la paradoja relativista que plantea un agujero de gusano autocontenido.
“El diario de cien-años-luz” aborda el clásico tema de las paradojas temporales para poner en un brete uno de los pilares de la ficción del vivir: el libre albedrío y cómo el personaje es capaz de sobrellevar la angustia. “Eugene” explora el mismo asunto a partir de la investigación genética pero desde un punto de vista más impersonal, y aun así tanto o más demoledor que en el cuento anterior. “La caricia” recuerda en algunos de sus pasajes los mundos alucinantes de Philip K. Dick, pero en algún momento se torna excesivamente confusa en su longitud. Éste sería uno de los cuentos «menores» de esta antología: tanto “La caja de seguridad” como “El paseo” albergan homenajes al autor de Valis, pero que no son capaces de transmitir la misma fuerza que los cuentos antes mencionados. Por otro lado, cuando Egan pierde la distancia con los personajes y juguetea con su moralidad, el desarrollo de la historia se entorpece significativamente, como ocurre con “Hermanas de sangre”, “El foso” y, sobre todo, con “El virólogo virtuoso”.
Por último, Egan demuestra que también es un ser humano con un par de cuentos deliciosos, más ligeros –pero no por ello menos trascendentes– gracias a su toque humorístico, como son “Ver” y “La ricura”; y un alegato contra los dogmas, reduciéndolos a meros atractores físicos por acumulación de creyentes, en “Órbitas inestables en el espacio de las mentiras”.
Axiomático resulta una lectura poco condescendiente, pues como comentaba anteriormente, conduce al lector por sendas poco frecuentadas que ocultan muchos de los grandes interrogantes de la humanidad. Además, su capacidad de análisis y su rico y acertado conjunto de metáforas hace que la experiencia resulte mucho más cercana… y más terrorífica.
Como terrorífico resulta enfrentarse a un texto traducido de forma tan rígida y con una corrección de estilo y de galeradas que, o fue inexistente, o empeoró aún más la traducción, pues no es de recibo que ciertos pasajes se tengan que releer a causa de una redacción confusa o deficiente. Defecto que no se puede achacar en absoluto a Egan.
Así, pues, si usted sabe leer inglés, hágame caso y cómprese la edición original. Si prefiere leer Axiomático en castellano, ármese de paciencia que, a cambio, resultará gratificado con una de las lecturas más estimulantes del año pasado.

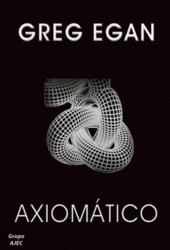
Pingback: Hacia el Transhomo sapiens: introducción a la filosofía transhumana de Greg Egan a través de Axiomático | Rescepto indablog