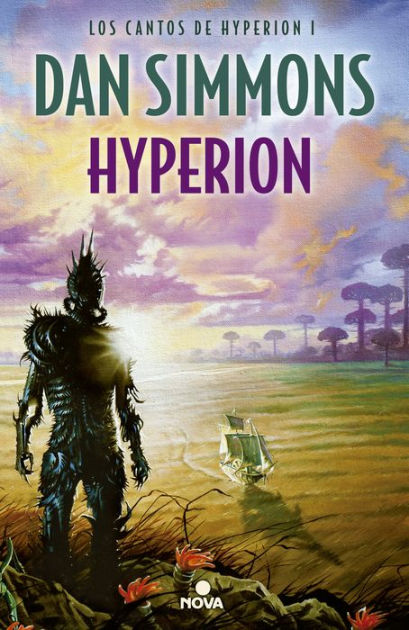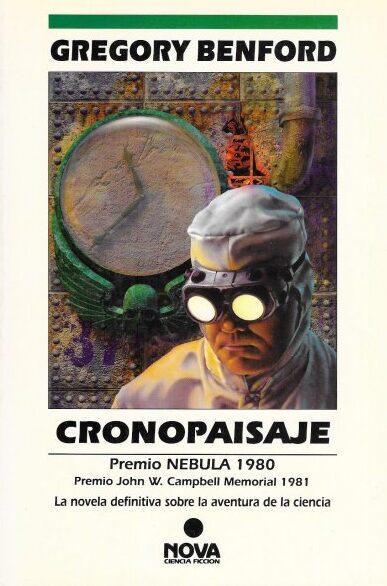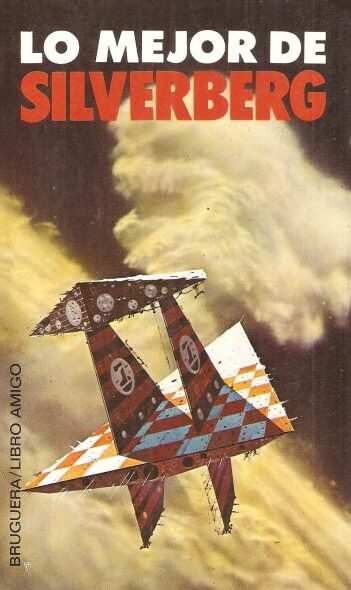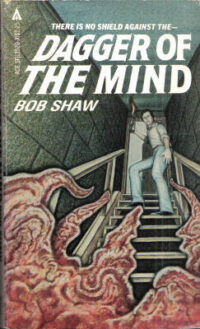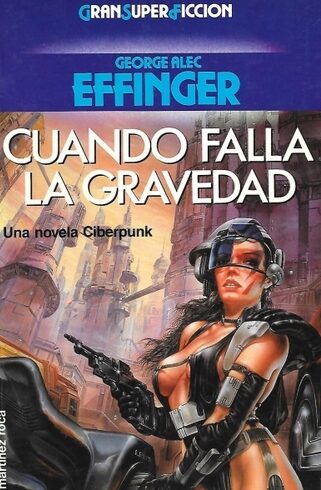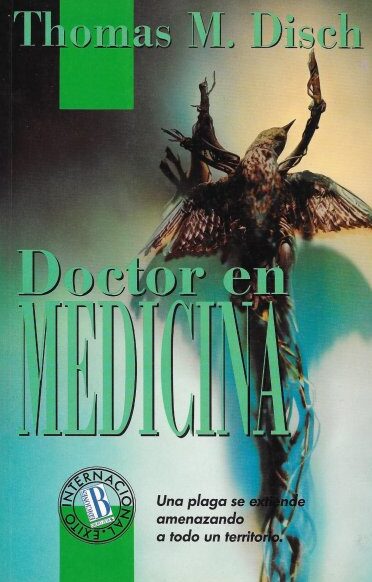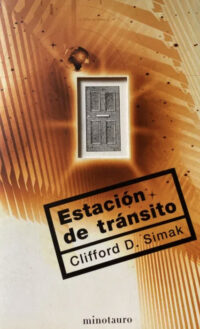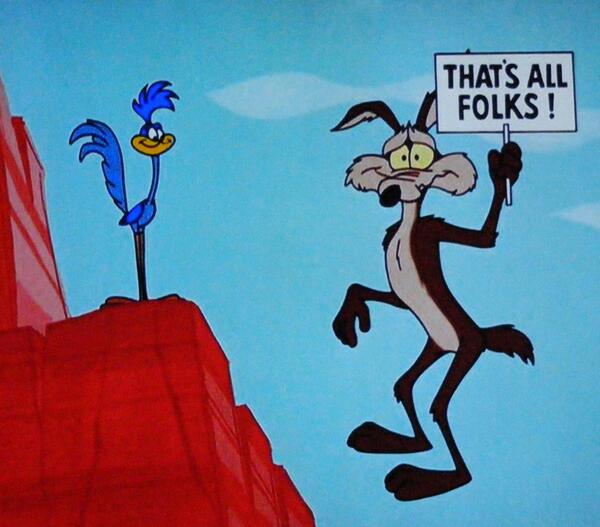A Poul Anderson no se le suele incluir en el panteón de los grandes nombres de la ciencia ficción, pero sí cuenta con la consideración de autor perteneciente a esa, digamos, segunda línea de escritores importantes en cuya bibliografía esplende alguna que otra obra de fuste y que han sido reconocidos con la concesión de diversos premios. Cultivador también de la fantasía, repartió gran parte de su extenso catálogo narrativo entre un buen número de series con diversas temáticas, manteniendo en algunas de ellas colaboraciones con autores como Gordon R. Dickson, Karen Anderson o Larry Niven. Poseedor de una obra ingente que incluye poemas y numerosos ensayos, su publicación en España, sin embargo, ha tenido una singladura peculiar. Su mejor colección de cuentos, titulada significativamente The Best of Poul Anderson (1976), fue dividida por Bruguera en dos volúmenes independientes bajo el epígrafe de sus dos relatos principales, “El último viaje” y “El pueblo del aire”, que pasan por ser, junto con “La reina del aire y la oscuridad”, lo más relevante que ha escrito el estadounidense en la distancia corta. Ninguna de sus novelas de ciencia ficción, sin embargo, fue incluida en las listas propuestas por los dos principales libros de ensayo españoles que, hace ya demasiado tiempo, intentaron catalogar las principales obras que había dado el género hasta entonces.
A Poul Anderson no se le suele incluir en el panteón de los grandes nombres de la ciencia ficción, pero sí cuenta con la consideración de autor perteneciente a esa, digamos, segunda línea de escritores importantes en cuya bibliografía esplende alguna que otra obra de fuste y que han sido reconocidos con la concesión de diversos premios. Cultivador también de la fantasía, repartió gran parte de su extenso catálogo narrativo entre un buen número de series con diversas temáticas, manteniendo en algunas de ellas colaboraciones con autores como Gordon R. Dickson, Karen Anderson o Larry Niven. Poseedor de una obra ingente que incluye poemas y numerosos ensayos, su publicación en España, sin embargo, ha tenido una singladura peculiar. Su mejor colección de cuentos, titulada significativamente The Best of Poul Anderson (1976), fue dividida por Bruguera en dos volúmenes independientes bajo el epígrafe de sus dos relatos principales, “El último viaje” y “El pueblo del aire”, que pasan por ser, junto con “La reina del aire y la oscuridad”, lo más relevante que ha escrito el estadounidense en la distancia corta. Ninguna de sus novelas de ciencia ficción, sin embargo, fue incluida en las listas propuestas por los dos principales libros de ensayo españoles que, hace ya demasiado tiempo, intentaron catalogar las principales obras que había dado el género hasta entonces.
Ni en Las cien mejores novelas de ciencia ficción del siglo XX (2001) ni en Ciencia ficción. Guía de lectura (1990) se consideró que ninguna de las obras largas de Anderson tuviese la suficiente calidad para figurar entre las más importantes. Extraño especialmente en el segundo caso, puesto que su autor, Miquel Barceló, iría publicando más tarde bastantes de ellas en Nova, la colección que dirigió para Ediciones B. Personalmente, yo solía estar de acuerdo con esa ausencia, pues las dos obras largas de cf que le había leído, la insigne La patrulla del tiempo y La nave de un millón de años, no me habían convencido. A Anderson se le tiene por autor de cf dura, pero lo cierto es que, al margen de algunos de sus cuentos, el calificativo siempre me extrañó bastante. Tanto en esas dos novelas mencionadas como en la titulada Los corredores del tiempo, el cuerpo lo conforma el componente histórico. En el primero se desarrollan repetidas misiones al pasado con el fin de evitar cambios en el curso de la Historia; en el segundo se narra el periplo de una saga de inmortales a lo largo del tiempo, desde el pasado hasta, ya cerca de la conclusión, los días venideros; en el último, el protagonista se ve arrastrado a viajar por distintas épocas. Lo mollar en esos libros es el tratamiento histórico y social, que ciertamente es notable, pero no el elemento científico. Así pues, no encontraba motivos para encumbrar la figura de Anderson. Hasta ahora, que por fin, tras años de persecución, he podido leer Tau Cero.